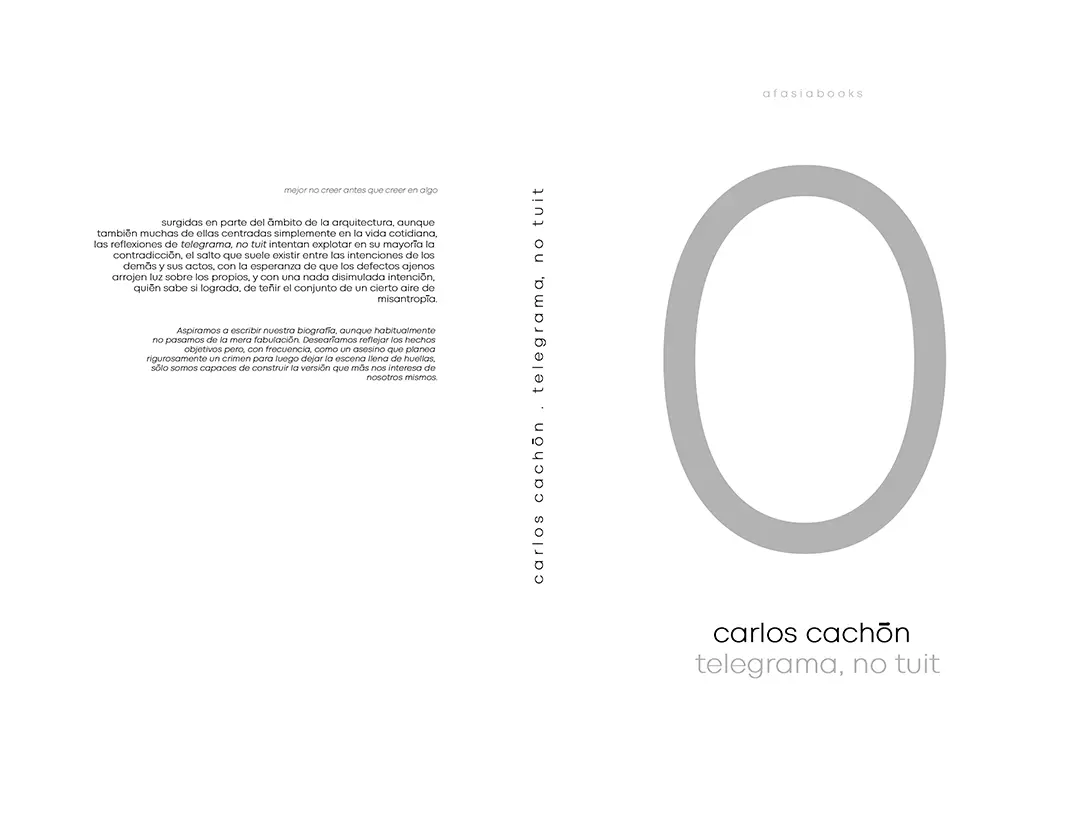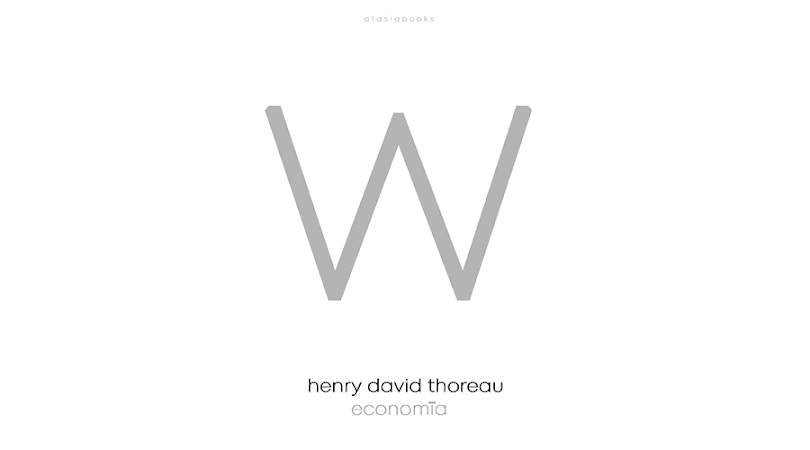
No es mi intención imponer cómo han de comportarse los hombres de naturaleza fuerte y ejemplar, capaces de cuidar de sí mismos tanto en el cielo como en el infierno, y de construir y gastar incluso con más magnificencia que los opulentos sin empobrecerse por ello, incluso desde la inconsciencia (si es que existen esos seres de ensueño); ni tampoco a aquellos que hayan ánimo e inspiración, precisamente, en el estado actual de las cosas, que acarician y miman con el fervor y entusiasmo de amantes —entre los cuales yo, en cierto modo, me incluyo—, ni estoy hablando para quienes cuentan con un buen empleo en cualquier circunstancia y los saben; hablo, pues, para la gran masa de descontentos, que maldicen su destino y los tiempos que corren, en vez de tratar de mejorarlos. Los hay que culpan enérgica y desconsoladamente a otros porque, dicen, cumplen con su deber. Y tengo también en mi mente a quienes, al parecer pudientes, en realidad pertenecen a una clase terriblemente empobrecida, que ha acumulado basura y que no sabe cómo hacer uso o deshacerse de ella, así encarcelados con sus propios grilletes de oro o plata.
Si me atreviera a contar cómo imaginé mi propia vida, probablemente sorprendería a algunos de mis lectores, que quizás conozcan mis circunstancias actuales; incluso a los que no saben nada de mí. Me limitaré a indicar alguno de los sueños que he acariciado.
En cualquier circunstancia, de noche o de día, siempre he tenido ansias de aprovechar mi momento y sacarle el mejor fruto; apurar la encrucijada de esas dos entidades evanescentes, pasado y futuro, que es precisamente el presente, y vivirlo al máximo. Me perdonaréis ciertos silencios; pero es que mi oficio encierra más secretos que el de la mayoría de los hombres, y aunque no es mi intención ocultarlos, esa, me temo, es su naturaleza. Con gusto me explayaría sobre ella, y descolgaría el cartel de “prohibida la entrada” de mi puerta.
Hace tiempo que perdí un sabueso, un caballo rojizo y una paloma, y aún los busco. No he dejado de preguntarle sobre ellos a tantos viajeros como encontraba, repitiendo sus nombres y características. Uno o dos habían escuchado ladrar al perro, correr al caballo, incluso ocultarse tras una nube a la paloma, y parecían tan ansiosos por recobrarlos como si fueran ellos sus dueños.
¡Adelantarse no sólo al amanecer, a la salida del sol, sino a la naturaleza misma! ¡Cuántas mañanas, en verano e invierno, antes de que mis vecinos empezasen sus labores, inicié yo las mías! No pocos me encontraron ya de regreso: granjeros de camino a Boston con el alba o leñadores dirigiéndose al bosque. Ciertamente no contribuí nunca la salida del sol, pero, no lo dudéis, carecería de importancia, sólo habiendo estado presente.
¡Cuántos días de otoño y invierno esperé a las afueras del pueblo, escuchando los silbidos del viento, intentando descifrar y transmitir su mensaje! Casi me arruiné en el empeño y conservo la respiración casi de milagro. Si hubiera concernido a algún político podéis estar seguros de que habría aparecido en la Gazette sin demora. Me subí incluso a algún árbol o cima, para ver qué podía encontrar; esperé al atardecer en lo alto de una colina que el cielo se derrumbase, por si así obtenía algún beneficio, que nunca fue mucho, y aun, como el maná, lo poco que obtuve se derritió bajo el sol.
Durante mucho tiempo fui reportero de un diario de escasa circulación, cuyo editor jamás consideró oportuno publicar la mayor parte de lo que le entregué, con lo que como les ocurre a muchos escritores, como premio a mi trabajo sólo obtuve desaliento. Aunque, en este caso, quizás esa fuera mi recompensa.
Largos años ocupé el puesto, por decisión propia, de controlador de tormentas, de lluvia y de nieve, y cumplí fielmente con mi deber; vigilante de caminos, si no de primer orden, de las sendas del bosque y veredas campestres y las mantuve despejadas, con sus puentes para salvar las cañadas, allí donde cabía esperar la presencia humana.
También cuidé del ganado salvaje, ardua tarea por su afición a saltar cercados; y permanecí atento a los numerosos recodos y espacios de mi granja; aunque no podría decir si Jonás y Salomón me hicieron en eso la competencia; qué importancia podría tener. No he dejado de regar los rojísimos arándanos, el cerezo silvestre y el almez, el pino rojo y el fresno negro, las uvas blancas y la violeta amarilla, que de otro modo hubiesen perecido en las estaciones secas.
Resumiendo, esa fue mi tarea por mucho tiempo, puedo decirlo sin alardear, concienzudamente entregado a mis labores, hasta que resultó evidente que no me ganaría en mi ciudad un puesto de funcionario ni me concederían una pensión que retribuyese mi actividad. Mis cuentas, que siempre llevé religiosamente al día, nunca fueron auditadas y mucho menos aprobadas, por no decir pagadas o saldadas. Pero, ¡qué importancia ha tenido nunca eso para mí!
No hace mucho, un indio errante se detuvo ante la puerta de uno de nuestros prominentes abogados donde intentó sacar algo de dinero. “¿Quiere usted comprarme una cesta?”, preguntó. “No”, recibió por respuesta. ¡Cómo!, exclamó el indio mientras abandonaba la hacienda. “¿No te importa que me muera de hambre!” Al advertir el lujo en que vivían sus vecinos blancos —al abogado sólo le bastaba abrir la boca para, sorpresa, sorpresa, llenar sus bolsillos y ganar fama-, se dijo: “Crearé un negocio, trenzaré cestas; eso lo sé hacer.” Pensó que una vez confeccionadas no tendría más que hacer y el blanco, en correspondencia, se las compraría. No imaginó que había que hacerlas de tal manera que valiera la pena adquirirlas o, por lo menos, pareciera que merecían ser compradas. También yo creé mi cesto de finísima filigrana, pero no fue suficiente para despertar en nadie interés por él. Claro que, en mi caso, di mi tiempo por bien empleado, y en vez de discurrir cómo venderlo, me dediqué más bien a impedir que me lo arrebataran. Lo que los demás consideran el éxito no es más que una opción. ¿Por qué entenderla como la única alternativa?
Consciente, pues, de que en mi ciudad no iban a ofrecerme un puesto en el juzgado ni cargo espiritual o cualquier otro empleo, consciente de que debía valerme por mí mismo, volví mi atención a los bosques, donde ya sabía desenvolverme. Y decidí no acumular un capital, sino empezar desde cero, con los escasos medios con que contaba. Mi intención, al ir al lago Walden, no fue vivir con austeridad o riqueza, sino desarrollar mi existencia con los mínimos obstáculos; el verme privado de ello, por falta de sentido común, empuje o talento comercial parecía, más que triste, estúpido.
Siempre he intentado ser riguroso en los negocios; nadie debería hacer lo contrario. Si comercias con la Corte, un pequeño puesto en la costa, en algún punto de Salem, por ejemplo, será suficiente. Si exportáis productos nacionales, mucho hielo, madera de pino y algo de granito, siempre en naves del país. Ese es nuestro oficio. Verificar todos los detalles en persona; ser simultáneamente timonel y capitán, dueño y asegurador; vender, comprar y llevar las cuentas; leer todas las cartas que llegan y escribir o repasar cada una de las que se envíen; supervisar día y noche la descarga de mercancías; y estar preparado al mismo tiempo para acudir a todos los puertos —pues, a menudo, la mejor carne sólo la encuentras en los muelles de Jersey—; ser tú mismo telégrafo, oteando incansablemente el horizonte, en comunicación constante con cada barco que pasa; vigilar que no se agoten las existencia destinadas a los mercados más remotos y exigentes; estar siempre informado del estado de la demanda, de las posibilidades de guerra y de paz en cualquier parte y estar al tanto de cualquier novedad tanto en campo del comercio como en el de la sociedad -sacándole todo el partido a esas prospecciones, recurriendo a cualquier nueva vía y a todo avance en las técnicas de navegación-; siempre al corriente de las cartas al uso, para mejor conocimiento de escollos y bajíos, de faros y señalizaciones, y ojo, sin olvidarse nunca de tener las tablas actualizadas pues, con frecuencia, por error de algún técnico, la nave se estrella contra una roca en vez alcanzar el muelle de destino —ese fue el infausto final de La Perouse—; por tanto, hay que estar al corriente de la ciencia universal, de las vidas y hechos de todos los grandes descubridores y navegantes, aventureros y mercaderes, desde Hannón y los fenicios hasta nuestros días; por último, mejor evaluar con frecuencia nuestras existencias para conocer exactamente en qué situación nos encontramos -eso de valorar pérdidas y ganancias, intereses, mermas y rebajas, cuya precisa determinación requiere de conocimientos verdaderamente universales, es una labor que pone a prueba las facultades humanas-.
He llegado a la conclusión de que el lago Walden sería un buen lugar para hacer negocio, no sólo por el ferrocarril y el comercio del hielo; posee otras ventajas que me guardaré revelar; es un buen emplazamiento y una buena base. No hay marismas del Neva por rellenar; aunque siempre conviene recurrir a los pilotes por tu propia seguridad. Se dice que una buena crecida, con viento del oeste, y abundante hielo en el Neva, barrería San Petersburgo de la faz de la tierra.

Y como quiera que este negocio iba a emprenderse sin apenas inversión, no es difícil imaginar de dónde iba a salir el capital indispensable para llevarlo a cabo. En lo que a la indumentaria se refiere, para resumir, diré que con frecuencia nos dejamos llevar más por la moda y la opinión ajena que por verdaderos criterios de utilidad. Hagamos que quien ha de trabajar recuerde cuál es el objeto de la ropa: primero, no helarse, mantener el calor corporal, y segundo, al menos en esta sociedad, ocultar la desnudez, luego podrá decidirse qué tipo de importante trabajo deber ser llevado a cabo antes de aumentar nuestro ajuar. Reyes y reinas, que con frecuencia usan sus prendas una sola vez, aunque confeccionadas por los más reconocidos sastres y modistas, desconocen la comodidad que entraña el uso de un vestido apropiado a su uso. No van más allá de los caballetes de madera en los que se cuelga la ropa recién planchada. Con el tiempo, nuestras prendas se parecen cada vez más a nosotros y revelan nuestro carácter, hasta el punto de que vacilamos en deshacernos de ellas, lo que al fin hacemos no sin resistencia y con la misma solemnidad y aparato que acompañaría el renunciar a nuestro propio cuerpo. Nunca desprecié a nadie por llevar coderas; y, sin embargo, no me cabe duda de que no es comparable la ansiedad que causa el deseo de disponer de vestidos a la moda, o por lo menos limpios y sin parches, frente a, por ejemplo, desarrollar tu propio intelecto. Pero, aun si el roto no es zurcido, peor sea quizás el vicio de la falta de previsión. Algunas veces le he preguntado esto a mis conocidos: “¿Quién aceptaría un remiendo o un par de costuras de más sobre la rodilla?”. Y les ha asaltado a la frente el sudor frío. Preferirían caminar con una pata de palo que con un pantalón remendado. Se curan las heridas de las piernas; pero si lo que se rompe es el pantalón, ¡qué tragedia| Pues no les importa lo respetable sino lo respetado. Y así es como es difícil toparse con un hombre, pero nos rodean las chaquetas y calzones. Vestid un espantapájaros con vuestro último traje y deteneos desnudos a su lado, ¿quién no saludaría antes al primero? Pasando el otro día por un maizal, muy cerca de una chaqueta y sombrero clavados sobre un palo, reconocí ahí al dueño del lugar. Sólo estaba un poco más arrugado que la última vez que lo vi. Me han contado que hay perros que ladran a cualquier extraño que dignamente vestido se aproxima a la propiedad de su amo, pero que son engañados por cualquier ladrón desnudo. Sería interesante saber cuánto tiempo conservarían los hombres su rango relativo si careciesen de ropas. ¿Podríais, en tal caso, señalar entre un grupo de personas civilizadas quiénes pertenecen a la clase pudiente? Dice la señora Pfeiffer que cuando en el curso de su viaje alrededor del mundo alcanzó Rusia, cerca ya de su país natal, sintió la necesidad de cambiar sus ropas de viaje por otras más apropiadas al acto de presentarse ante las autoridades, “pues al final se hallaba entre seres civilizados, donde la gente es juzgada por sus vestimentas”. Incluso en las ciudades de nuestra democrática Nueva Inglaterra, la posesión de riqueza y su manifestación en vestidos y ajuar, merecen una aprobación y respeto casi universales. Pero, por numerosos que sean, los que muestran ese respeto apenas son paganos a los que no les vendría mal la instrucción de un misionero. Además, la costura es la consecuencia del vestir, trabajo que bien podría considerarse sin fin, por lo menos en cuanto se refiere a un vestido de mujer; jamás hallarán uno terminado.
El hombre que al fin ha encontrado una tarea que llevar a cabo no necesitará un traje nuevo. Le servirá el anterior, que polvoriento ha permanecido en la buhardilla durante tanto tiempo. Un par de zapatos viejos servirán al héroe más tiempo que a su criado —si acaso hubo algún héroe que tuviese criado—; los pies descalzos son más antiguos que los zapatos y resisten tanto como ellos. Sólo quienes van a tertulias y mítines necesitan nuevas chaquetas, chaquetas que han de cambiar tanto como las lealtades de sus dueños.
Pero si mi chaqueta y mis pantalones, mi sombrero y mis zapatos son apropiados para asistir a la iglesia, también servirán para otras cosas ¿no? ¿Quién no ha tenido ropa tan vieja, una chaqueta hasta tal punto raída que difícilmente podría considerarse un acto de caridad dársela a alguien más pobre, quien quizás podría cedérsela a otro aún más mísero, o debiéramos decir más rico? ¿No saldríamos adelante incluso con menos? Por eso digo, desconfiad de los oficios que requieren de nuevos ropajes en lugar de nuevas almas. Sin un hombre renovado, ¿es posible que surjan nuevos uniformes? Siempre que os enfrentéis a una nueva empresa, hacedlo con vuestro viejo traje. La gente no busca algo que apenas le concierna sino algo que hacer o, más bien, qué ser. Quizá no debiéramos adquirir un nuevo traje, por muy harapiento y sucio que fuera el viejo, hasta no habernos embarcado, empeñado o metido en algo que hiciese surgir en nuestro interior un nuevo ser y, de ese modo, conservarlo sería algo así como guardar el vino recién fermentado en botellas ya usadas. Nuestra época de muda, como en las aves, debería ser consecuencia de un renacimiento. La transformación del somormujo sólo tiene lugar en charcas solitarias, y la serpiente y la oruga, de igual modo, se desprenden de su piel y de su vermiforme máscara sólo a través de una transformación completa. Pues los vestidos no son sino nuestra careta mortal o cutícula externa. De otra forma nos encontraremos navegando bajo pabellón falso y, a la postre, degradados no sólo ante los demás sino ante nosotros mismos.
disponible en afasiabooks: https://www.amazon.es/dp/B0CVZV6RJV
walden: https://www.amazon.es/dp/B0CVVV7F6N
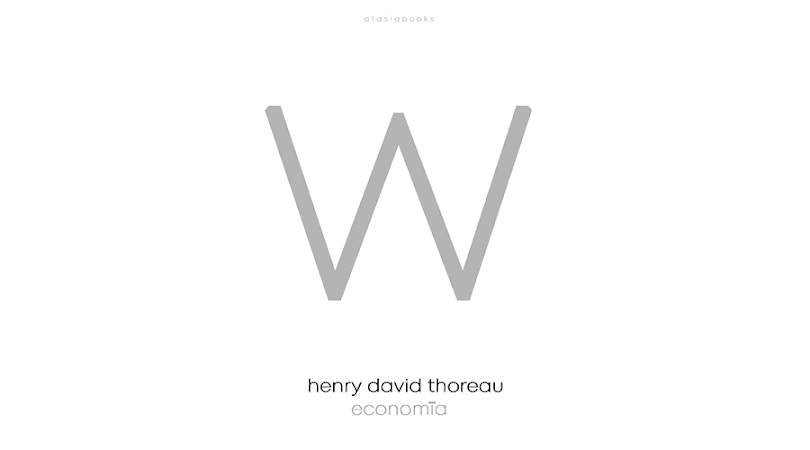
Nos revestimos, capa tras capa, como las plantas exógenas, creciendo desde fuera. Nuestros ropajes, externos, sin poso y vanos, son nuestra epidermis, una piel falsa, un añadido, del que podemos desprendernos sin grandes dolores; nuestras ropas de abrigo, tan usadas, son nuestro tegumento celular, nuestro córtex; pero nuestra ropa interior es nuestra auténtica corteza, que no puede ser eliminada más que a la fuerza y con nefastas consecuencias. Creo que no hay raza que no haya usado esa prenda. Es bueno que un hombre vista con tal sencillez que, en un momento dado, aun en la oscuridad pueda reconocerse mediante el tacto, y que viva tan preparado y dispuesto, que si un enemigo tomase su ciudad, pueda, como el viejo filósofo, abandonarla sin más y con las manos vacías, sin pesar.
Una prenda gruesa es, a todo efecto, tan buena como tres delgadas, y la ropa sin pretensiones puede ser adquirida a precios asumibles para todo tipo de clientela: un chaquetón, cinco dólares, y durará al menos tantos años, unos pantalones de pana dos dólares, botas de piel, un dólar y medio, un sombrero ligero un cuarto de dólar y una gorra para el invierno sesenta y dos centavos y medio y, fabricado por nosotros mismos será aún más barato. ¿Existe hombre alguno que, vestido así, con lo que él mismo gana, no sea digno de una reverencia más sentida que la que dedicaríamos al más sabio?
Cuando encargo una prenda de una forma determinada, mi costurera me dice solemne: “eso ya no se lleva”, sin enfatizar el se, como si administrase un edicto tan incuestionable como los de la Parca, y difícilmente logro lo que pido, simplemente porque no puede creer que eso sea lo que de verdad quiero, que sea tan estúpido. Y tras la sentencia me quedo absorto, dándole vueltas, intentado encontrar su huidizo sentido -¿qué me une a esta gente?- y no alcanzó a encontrar esa relación, ni quién les ha investido de semejante autoridad para meterse en asuntos que sólo a mí me conciernen; y finalmente me siento inclinado a responder, con idéntico énfasis, sin remarcar tampoco el se, que “en efecto, ya no se hacen así, pero se harán”. ¿De qué me sirve que me tome medidas, si no entiende mi carácter, si sólo ve la anchura de mis hombros, como si yo no fuera más que una percha?
Ya no veneramos a las Tres Gracias ni a las Parcas, sólo a la moda. Y así la veo hilar, tejer y cortar con esmero. El mono más distinguido de París se pone una gorra de grumete y todos los de América lo imitan. A veces dudo de que en este mundo quepa obtener algo de valor con ayuda de los hombres. Habría que pasarlos antes por la prensa para extraer de su cabeza todas las ideas preconcebidas, de manera que tardaran un tiempo en volver a las andadas, y aun toparíamos con alguno que, con todo, ocultaría una simiente, madurada a partir de algún huevo ancestral —pues ni siquiera el fuego la destruye— vano esfuerzo el nuestro. No olvidemos, de todas formas, que algo de trigo milenario nos entregaron las momias.
Permítaseme que dude de que el vestir, sea en este país o cualquier otro, haya llegado a convertirse alguna vez en un arte. Hoy los hombres se han acostumbrado a llevar más bien aquello que pueden permitirse. Como náufragos aprovechan lo que hallan en la isla y manteniendo la distancia, tanto temporal como espacial, se ríen de su disfraz. Cada generación desdeña los gustos pasados, pero sigue los presentes. Nos hace tanta gracia la forma de vestir de Enrique VIII o de la reina Isabel como la de un rey o reina caníbales. Todo traje sin portador resulta lastimoso, grotesco. Sólo un corazón sincero latiendo en su interior apagará la risa y le dará algo de sentido. Que el Arlequín sea presa de un cólico y sus adornos tendrán que valerle también en esa circunstancia. Cuando el soldado es herido por una bala de cañón, los harapos son tan apropiados como la púrpura.
La atracción infantil y bárbara que hombres y mujeres sienten por la novedad acabará provocándoles convulsiones, dignas de la exposición a varios caleidoscopios, ante el esfuerzo de intuir qué es lo que se llevará hoy. Los fabricantes se han percatado, a su vez, de que este gusto es mero capricho. Entre dos patrones que apenas si se diferencian entre sí por unos hilos de color, ocurrirá que uno acabará vendiéndose como rosquillas mientras que el otro jamás abandonará su estante, para que luego, con un simple cambio de estación, el uno pase a ocupar el lugar del otro. En comparación, el tatuaje no es una costumbre tan bárbara como se dice. Y no lo es, sencillamente, porque la tinta permanece bajo la piel e inalterable.
Me cuesta creer que la manufactura sea el mejor sistema para vestirnos. Hoy los operarios cada vez se parecen más a los ingleses; y no es de extrañar puesto que, por lo que he visto y observado, es evidente que el hombre no inventó la vestimenta para su comodidad sino para engrosar la cuenta de resultados de las grandes empresas. A la larga, cada uno tiene lo que busca. Por lo tanto, por muy lejana que esté la diana, haríamos bien en apuntar cuanto más alto mejor.
En cuanto al hecho de habitar no negaré que se trata de una verdadera necesidad, aunque muchos han subsistido sin un techo convencional durante largos periodos y en países más fríos que este. Dice Samuel Laing que “el lapón con un simple abrigo de piel y un saco de igual material, que se echa sobre cabeza y hombros, es capaz de dormir sobre la mismísima nieve; y a una temperatura que nosotros no resistiríamos ni envueltos en gruesa lana”. Lo vio con sus propios ojos y añade: “Y no tienen una corpulencia extraordinaria”. Pero, el hombre descubrió tan pronto la casa y sus comodidades, que ha acabado concediéndole más importancia incluso que a la familia; lo que no deja de ser poco objetivo, casi erróneo, si consideramos que, en muchos climas, mientras que nosotros asociamos la casa con el invierno y las estaciones lluviosas, en más de dos tercios del año apenas es necesario algo que nos ofrezca sombra. En nuestras latitudes y en verano, nunca se necesitó algo más que un poco de cobijo para pasar la noche. En las ilustraciones indias, un simple tepe, con su perfil triangular, simbolizaba una jornada de marcha, y una hilera de ellos, dibujados o tallados en la corteza de un árbol, el número de acampadas. El hombre no es la espacie más robusta y voluminosa de la naturaleza, pero eso no significa que deba estrechar su mundo con paredes hechas a su medida. Nació desnudo y a la intemperie; lo que no es óbice para que, por mucho que no necesite más en días serenos y cálidos, llegada la estación lluviosa y el invierno, por no decir el sol tórrido, haya buscado vestir su desnudez con el adorno de una casa, sin la cual seguramente nos habríamos extinguido como especie. Según las Escrituras Adán y Eva se sirvieron de la parra antes que de ninguna otra ropa. El hombre tenía necesidad de un hogar, de un lugar cálido y cómodo, primero, del calor físico, luego, del de los afectos.
Podemos imaginarnos un tiempo, al inicio de la raza humana, en el que algunos atrevidos mortales hallaron su primer refugio en el hueco de las rocas. Todo niño ansía reconocer el mundo desde cero y disfruta al aire libre, incluso cuando llueve o hace frío. Juega a las casitas y se imagina montando caballos de manera instintiva. ¿Quién no recuerda el interés con que, de joven, exploraba los declives rocosos, la proximidad de una cueva? Se trataba de nuestros primitivos instintos, aún presentes. Tras la cueva han llegado los techos de hoja de palma, de troncos y ramas, de cañas entrelazadas, de hierba y paja, de tableros y lascas, de tejas y pizarra. Al final, hemos olvidado lo que significa vivir al aire libre y nos hemos domesticado más de lo que imaginamos. Entre nuestro ser y la naturaleza hay una gran distancia. Y quizás estaría bien que nuestros días y noches discurrieran, más a menudo, sin que entre nosotros y los cuerpos celestes mediara obstáculo alguno, y que el techo no nublara con tanta frecuencia los ojos del poeta ni el santo permaneciese tanto tiempo a resguardo. Las aves no cantan con tanta brillantez en las cuevas, ni las palomas mantienen de la misma manera su inocencia en los palomares.
Así, si alguien abriga el deseo de construirse una vivienda, le vendría bien hacer uso de nuestra proverbial sagacidad yanqui, para no acabar encerrado en un almacén, en un laberinto sin salida, un museo, una prisión, cuando no en un espléndido mausoleo. Considerad primero qué es sólo lo imprescindible en un refugio. No muy lejos he visto a indios que vivían en tiendas apenas elaboradas con algodón, mientras la nieve alcanzaba un par de palmos, y deduje que no les importaría que subiera aún más para resguardarles del viento. Antes, cuando ganarme la vida honradamente, en épocas en que el oficio no nos robaba tanto tiempo como para disfrutar de distracciones, y era un asunto que me inquietaba más que ahora —pues me temo que me he vuelto un tanto duro— solía fijarme en una gran caja de madera, junto a las vías del tren, de unos dos metros de largo por uno de ancho, donde los trabajadores guardaban sus herramientas por la noche y se me ocurrió que podrían estar disponibles a poco más de un dólar, para después de haberle practicado al menos algunos agujeros con que respirar, utilizarlas como refugio cuando lloviera y por la noche y así, una vez cerrada la tapa, gozar en plena libertad de nuestros propios sentimientos e independencia de espíritu. No me pareció tan terrible, y en modo alguno risible. Podrías recostarte tanto como quisieras y ponerte en marcha nada más levantarte, sin necesidad de comprar tierras ni de que casero alguno te atosigara con la renta. Cuántos sufren para pagar el alquiler y en una caja así, ni el frío habría acabado con ellos. No bromeo. Se puede no dar mucha importancia a la economía, pero nunca ignorarla.