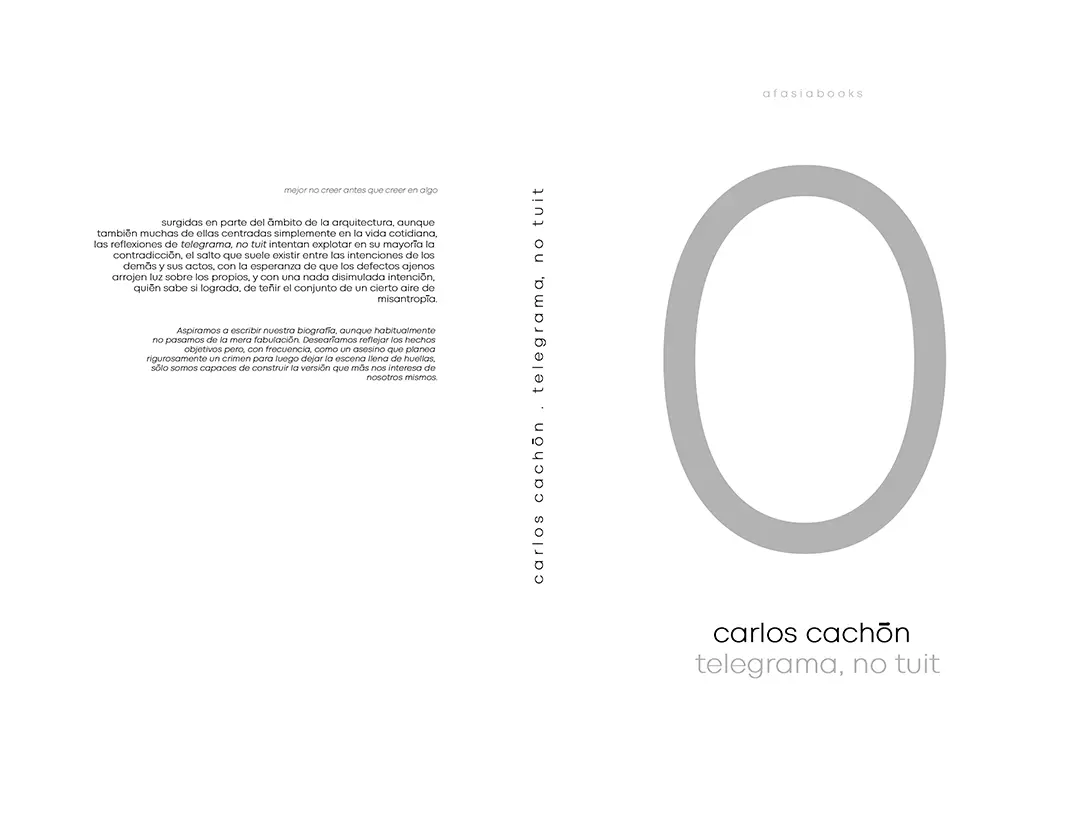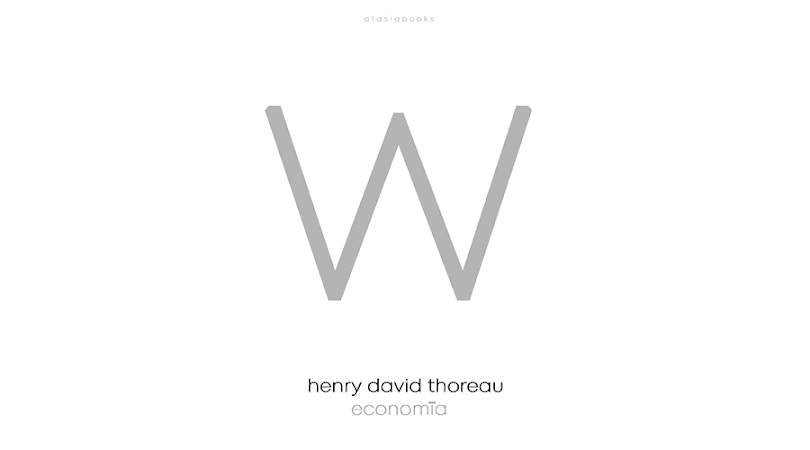
Cuando redacté este escrito, o más bien la mayor parte de él, vivía solo, en los bosques, sin ningún vecino en un kilómetro a la redonda, en una casa que yo mismo me había construido, en la orilla del lago Walden, en Concord, Massachusetts y me ganaba el pan exclusivamente con el trabajo de mis manos. Viví allí dos años y dos meses. En la actualidad soy otra vez un huésped más de la civilización.
No molestaría a mis lectores con estás disquisiciones si no fuera por la curiosidad de mis vecinos en lo que respecta a mi modo de vida que algunos, pero no yo, considerarían impertinente. Querían saber qué comía, si me sentía solo, si no tenía miedo y, en fin, cosas parecidas. Otros me preguntaban qué parte de mis ingresos destinaba a caridad, y algunos, con familia numerosa, cuántos niños pobres cuidaba. Por ello pido perdón por adelantado a aquellos lectores que no tienen ningún interés en mi vida, si me extiendo demasiado en ella. Con frecuencia se omite en los libros el yo o primera persona. En este se conserva. Con relación al egoísmo, es la principal diferencia. No hablaría de mí mismo si conociese a alguien más con idéntica profundidad. Desgraciadamente, dada mi estrecha experiencia, debo limitarme a mí mismo. Igualmente, por mi parte, espero de cualquier escritor una reflexión sincera sobre su propia existencia, prescindiendo de lo que le hayan contado de la vida de los otros. Como si le estuviera hablando a sus seres queridos en la distancia; pues si su vida ha sido honesta, habrá sido en un lugar alejado a este. Quizás estas páginas estén destinadas a los estudiantes más desvalidos. En cuanto a los demás, que cada cual aproveche lo que encuentre valioso y deje a los demás sacar el provecho que consideren oportuno.
Me aventuraré a decir algo, no tanto dirigido a los chinos o los oriundos de las islas Sandwich, como a vosotros, que leéis estas páginas y se supone que vivís en Nueva Inglaterra; relativo a vuestra situación y, en especial, a vuestra situación y circunstancias actuales, en este mundo, en esta ciudad, tal como es, tanto si tiene sentido que sean tan precarias como son, tanto si cabe que mejoren como si no. No he dejado de recorrer Concord; y siempre, dondequiera que me encontrase, en talleres, oficinas y campos, he tenido la sensación de que las gentes cumplían alguna penitencia en más de un sentido. Lo que he oído contar sobre los brahmanes, sentados, expuestos a cuatro hogueras sin dejar de mirar fijamente al sol; o colgados boca abajo sobre las llamas; o contemplando los cielos por encima del hombro “hasta que no les fue posible recuperar ninguna posición normal, a la vez de que, por la torsión del cuello, nada más que líquidos alcanzaban ya su estómago”; o encadenados de por vida al pie de un árbol; o, como orugas, midiendo con su propio cuerpo el ancho de extensos imperios; o manteniéndose sobre un pie en lo alto de una columna. Cualesquiera de estas formas de penitencia deliberada apenas superan en magnitud y sorpresa a las escenas que yo observo cada día. Los doce trabajos de Hércules resultan insignificantes en comparación con aquellos que mis vecinos han debido afrontar; pues no se trataba de más de una docena y en algún momento fueron resueltos; sin embargo, ellos jamás dieron muerte o capturaron un monstruo o pudieron concluir tarea alguna. Ningún Iolas, amigo suyo, cauterizó con hierro candente los numerosos cuellos de la Hidra, bien conocida por engendrar una cabeza nueva cada vez que alguna antigua le era cercenada.
Veo jóvenes, de mi misma ciudad, cuya desgracia consiste en haber heredado granjas, casas, graneros, ganado y aperos de labranza; de los que cuesta más desprenderse que conservarlos. Más les habría valido nacer en campo abierto y ser criados por una loba, para conocer así, a las claras, la tierra a la que habían sido llamados a trabajar. ¿Quién los convirtió en siervos de sus sembrados?
¿Por qué deberían comer sus sesenta acres? ¿Quién los condenó a ingerir sólo su porción de barro? ¿Por qué en el mismo momento de su nacimiento comienzan a cavar su tumba? Tienen que dedicar su vida a sacar adelante sus posesiones, tratando de no consumirse en el empeño. Cuántas pobres almas inmortales he visto sofocadas y exhaustas bajo esta carga, subiendo la cuesta de su propia vida con un granero de veinticinco metros por quince a sus espaldas, sin tiempo de limpiar los establos de Augias, y con cien acres que labrar, segar, pastos e incluso bosque. Quienes nada tienen, y deben soportar tanta carga heredada, encuentran ya suficiente ardua la tarea de cultivar y sacar adelante unos pocos metros cúbicos de carne.
Pero los hombres trabajan bajo engaño. La mejor parte de sí mismos servirá de abono a la tierra. Por la injusticia del destino, comúnmente conocida como necesidad, se ven obligados, así lo explicaba un viejo libro, a labrar tesoros que la polilla y la herrumbre echarán a perder y de los que los ladrones sacarán provecho. Así es la vida de necios, como descubrirán llegado su final, sino antes. Se afirma que Deucalión y Pirra crearon a los hombres lanzando piedras al azar por encima de sus cabezas.
Inde genus durum sumus, experiensque laborum,
Et documenta damns qua sumus origine nati,
O, como tradujo Raleigh con su melodiosa escritura:
De ahí nuestro recio temple, hecho al dolor y a la brega,
y prueba sobrada de nuestra compacta estirpe.

A eso conduce la obediencia ciega a un infausto oráculo, lanzar piedras por encima de sus cabezas y ni mirar donde caen.
La mayoría de los hombres, incluso en este país relativamente libre, desde la ignorancia y la inconsciencia, se entregan innecesariamente a las tareas de su subsistencia, cuyos frutos no podrán recoger. Sus dedos, ajados por el esfuerzo, son ya débiles y tiemblan demasiado. Realmente, el jornalero carece día tras día de respiro que dedicar a sí mismo; no puede permitirse el lujo de trabar relación con los demás porque no rendiría lo suficiente. No es más que meramente una herramienta. ¿Cómo puede recordar su ignorancia —condición necesaria para mejorar— quien tan a menudo tiene que usar sus conocimientos? Deberíamos alimentarlo y vestirlo de vez en cuando gratuitamente, y juntarlo con nuestros conocidos, antes de juzgarlo. Nuestras mejores cualidades, como las semillas de los frutos, sólo subsistirán si las manejamos con extrema delicadeza. Pero ni a nosotros mismos dedicamos ese trato.
Algunos de vosotros, lo sabemos todos, sois pobres, os esforzáis por subsistir, hasta perder el aliento con frecuencia. No me cabe duda de que entre vosotros, lectores, no pocos habréis tenido dificultades para pagar incluso vuestras comidas, abrigos y zapatos desgastados o raídos, y sólo habréis podido deteneros en estas páginas sisando algo de vuestro propio tiempo, quitándoselo a vuestros acreedores. Sé, mi experiencia me lo ha enseñado, que muchas de vuestras vidas son mezquinas y esquivas; siempre al límite, apurando vuestros negocios e intentando desembarazaros de mil deudas, ese viejo lodazal que los latinos llamaban æs alienum, o cobre ajeno, ya que algunas monedas eran de ese metal; y ahí seguís, viviendo y muriendo, y recibiendo sepultura con el cobre de otros; siempre la misma promesa, mañana pagaré, mañana pagaré, hasta caer muertos sin una moneda en el bolsillo; tratando de ganar favores, de sumar clientes a través de ingenios y artimañas que no conlleven penas de cárcel; mintiendo, adulando, haciendo promesas, engalanándolo todo con una pátina de cortesía, disolviéndoos en una atmósfera de vaporosa y etérea generosidad, que incite a vuestros vecinos a encargaros sus zapatos, su sombrero, su abrigo o su carruaje; o para traerle sus compras; enfermando para ahorrar algo en previsión de días aciagos, algo que podáis esconder en una vieja cómoda o en una media oculta tras el yeso del tabique o, para más seguridad, en la pared de ladrillo, sin que importe si se trata de mucho o poco.
A veces me pregunto cómo podemos ser tan frívolos, me atrevería a decir, como para presenciar ese espectáculo indecoroso, por mucho que nos sea ajeno, conocido como esclavitud. Y hay tantos señores, respetados aunque taimados, que lo practican de norte a sur. Difícil estar a las órdenes de un capataz sureño; peor aún si es del Norte; pero nada supera a que seas tú mismo tu explotador. ¡Y habláis de divinidades! Observad al carretero camino del mercado, por el día o por la noche. ¿Hay algo divino en él? Su tarea más elevada es dar de comer y beber a sus caballos. ¿Qué significa para él el destino al lado de sus tarifas? ¿Acaso no trabaja para Don Alguien? ¿Qué tiene de divino o de inmortal? Mirad cómo se agacha, cómo escurre el bulto, como sucumbe al peso, no de ser mortal o inmortal, sino de ser el esclavo y prisionero de su propia opinión de sí mismo a causa de sus propios actos. Poco hemos de temer la opinión pública frente a nuestras propias palabras. Lo que uno piensa de sí mismo, eso es lo que determina su destino. Ser dueño de uno mismo, incluso en las más alejadas provincias orientales de la fantasía y de la imaginación. ¿Qué insigne abolicionista podrá traernos esa dicha? Pensad, también en todas esas amas de casa haciendo ganchillo hasta sus últimos días para no tener que afrontar sus agrios destinos. Como si fuese posible matar el tiempo sin que la eternidad te atrape.
La mayoría de los hombres llevan una vida de rendida desesperación. Lo que conocemos como resignación no es más que simple desesperación. Desde la ciudad de la desesperación se asciende al país de la desesperación y allí, uno se ha de consolar con visones y ratas. Un desaliento tan común como inconsciente se esconde tras los juegos y diversiones con que intentan distraerse nuestros contemporáneos. No hay respiro, pues este sólo se alcanza tras el trabajo. Aun así, es señal de sabiduría no desesperar nunca.
Cuando consideramos, para usar las palabras del catecismo, cuáles son las principales metas y necesidades del hombre, parece que este, en efecto, vive así por elección propia, pues simplemente cree entender que no le cabe otra opción. Pero las mentes inteligentes y sanas saben que el sol se levanta cada día. Y nunca es tarde para renunciar a los prejuicios. Ni pensamiento ni acción, por mucho que lo avale la tradición, pueden ser aceptados sin prueba. Lo que todo el mundo entiende, incluso tácitamente, como cierto, puede mostrarse mañana una absoluta falsedad, mero globo hinchado, que muchos dieron por válido simplemente porque vieron a los demás asentir con la cabeza. Prueba siempre la certeza de aquello que los ancianos te dicen que no es posible. Sea, pues, lo inveterado para aquellos, y la novedad para sus sucesores. En su día quizás los antiguos no supieron lo suficiente como para mantener alimentando su motor con gasolina y la gente es capaz de poner unas pocas ramas bajo la olla, y se impulsa por el mundo con la fuerza de las aves, de un modo que, para usar el dicho antiguo, no soportaría una persona entrada en años. La edad no es mejor maestro, me temo, que la juventud, pues ha aprendido tantas cosas como perdido otras.
Se podría dudar que el hombre haya aprendido algo simplemente a base de vivir. Prácticamente, los ancianos poco tienen que aconsejar a los jóvenes, sus experiencias han sido tan parciales y sus vidas hasta tal punto, por razones particulares, fallidas… Pero puede que aún conserve algo de la fe que desmienta ese caudal vivido y que ahora sólo sea menos joven de lo que fue. Yo ya he alcanzado los treinta y aún espero un consejo valioso, sabio, de los que me preceden. No he recibido ninguno y aún dudo que lo reciba. Pero ahí está la vida, un campo de experiencias que aún debo descifrar; y no me sirve que otros hayan pasado por lo mismo. Cuando me topo con algo valioso mucho me temo que ninguno de ellos dijo nunca nada al respecto.
Un agricultor me dijo: “no te puedes alimentar sólo de vegetales porque tus huesos se fracturarán” y así su fe le empuja a dedicar todas sus horas a proveerse el alimento que fortalecerá sus huesos; todo el día tras sus bueyes -cuyos huesos se han ensanchado a base de hierbas- atosigándolos e insultándolos mientras ellos avanzan, soportando pesadas cargas, sin que obstáculo alguno los detenga. Hay bienes que se consideran imprescindibles en determinados círculos, los más enfermizos y desventurados, mientras que en otros son simplemente lujos y en unos terceros ni siquiera se tiene consciencia de su existencia.
Para algunos sólo parece existir el terreno que recorrieron sus predecesores: alturas, valles y vericuetos. Según Evelyn, el sabio Salomón dictaminó incluso la distancia que debía mediar entre los árboles; los pretores romanos especificaron con qué frecuencia podía uno recoger las bellotas caídas en la parcela del vecino sin violar la ley, y qué proporción de aquellas le correspondía entonces al dueño. Hipócrates dictaminó a su vez cómo se debían cortar las uñas: a ras de las yemas, ni más ni menos. Sin duda, el tedio y el fastidio que se presume han agotado la variedad de goces de la vida son tan viejos como Adán. Pero la capacidad del hombre aún no ha sido determinada; y difícilmente podemos afirmar qué cabe esperar de nosotros, juzgando a quienes nos precedieron, pues poco de lo que han hecho ha sido puesto en duda. No importa cuáles hayan sido tus fracasos hasta ahora, “¡no te aflijas, hijo mío, pues ¿quién te atribuirá lo que has dejado de hacer?!”. (Visnú Purana)
disponible en afasiabooks: https://www.amazon.es/dp/B0CVZV6RJV
walden: https://www.amazon.es/dp/B0CVVV7F6N
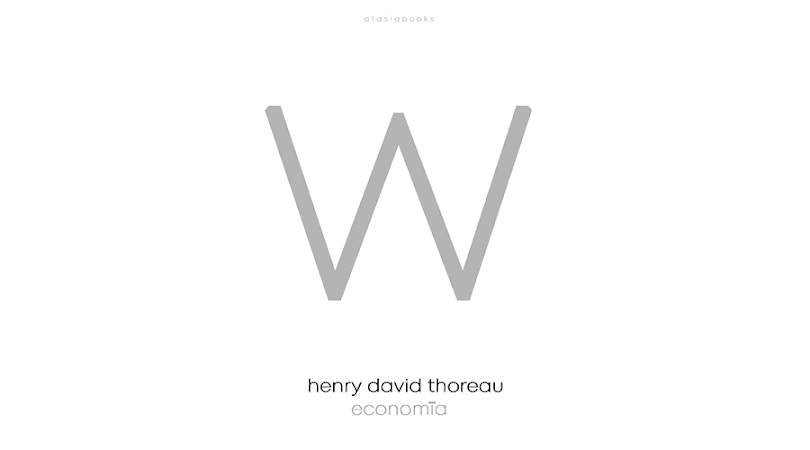
Deberíamos someter nuestras vidas a una serie de pruebas; por ejemplo, ahí está que el mismo sol que alimenta mis legumbres ilumina todos nuestros campos y sembrados. Si hubiera tenido en cuenta esto me habría ahorrado muchos fallos. No fue así. ¡Las estrellas construyen espléndidas figuras entre sí! ¡Cuántos y diversos seres en los numerosos rincones del universo observan lo mismo a la vez! La naturaleza y los seres humanos son tan diversos como nuestra misma constitución. ¿Quién podría afirmar que una vida vendrá determinada por otra? ¿Existe algún milagro mayor que el de ver a través de los ojos de otro un instante? Bastaría una hora para experimentar lo que se ha sentido a lo largo de todas las etapas del mundo; ¡qué digo!, ¡no sólo en este mundo! ¡Historia, Poesía, Mitología! No sé de lectura que pudiera ser más asombrosa y didáctica que la de las experiencias ajenas.
La mayoría de lo que mis vecinos consideran bueno yo, en el fondo de mi ser, lo entiendo nefasto, y si de algo me arrepiento es más bien de mi buena conducta. ¿Qué demonio hizo que obrase tan gentilmente?
Tú que has vivido setenta años, no sin honor, puedes expresarte con toda la sabiduría que quieras, una irresistible voz resonará en mí empujándome a mantenerme alejado de tus conclusiones. Cada generación abandona las creencias de la anterior como navíos varados.
Creo que podemos confiar en nosotros mismos bastante más de lo que lo hacemos. Y también deberíamos traicionarnos al menos tanto como a los demás. La naturaleza está bien adaptada tanto a nuestras virtudes como a nuestras debilidades. De ahí que la incesante ansiedad de algunos tome forma de incurable enfermedad. Está en nuestra esencia exagerar las obras que hacemos; y, sin embargo, ¡cuánto no dejamos de hacer! ¿Qué ocurriría si cayésemos enfermos? ¡Siempre alerta! Determinados a no dejarnos influir por nuestra fe si podemos evitarlo. Con los ojos bien abiertos, vigilantes durante el día, y al caer la noche, rezamos nuestras oraciones con desgana y nos entregamos a incertezas. Así de estricta y sinceramente nos sentimos forzados a vivir, reverenciando nuestra existencia y negando cualquier posibilidad de cambio. No hay otro camino, murmuramos; pero hay tantos como radios surgen desde el centro de un círculo. Nada es tan maravilloso como el cambio; y sucede a cada instante. Confucio afirmaba: “Saber que sabemos lo que sabemos y que ignoramos lo que no sabemos, éste es el verdadero conocimiento”. Cuando seamos capaces de convertir los hechos de nuestra imaginación en hechos de nuestro entendimiento, no habrá mejor base para nuestras vidas.
Consideremos un instante en qué consiste esa ansiedad y agotamientos del que he hablado, y hasta qué punto es necesario que seamos taciturnos o, al menos, cautos. Sería útil recuperar nuestra existencia primitiva, una vida fronteriza, fuera de toda civilización, si eso nos descubre nuestras necesidades básicas y por qué métodos hemos llegado a darles forma; no menos conveniente sería proceder al estudio de los viejos dietarios mercantiles para saber qué se compraba y vendía comúnmente, qué almacenaban los puestos de comercio; en suma, cuáles eran los bienes de mayor y más perentorio consumo. Pues los progresos pasados han tenido poca influencia en las leyes esenciales que rigen nuestra existencia, por mucho que nuestros esqueletos difieran poco de los de nuestros ancestros.
Cuando digo “necesario para la vida” me refiero a que lo que el hombre obtiene con su esfuerzo, aquello que ha sido de siempre, casi por rutina, tan importante para su existencia que son contados quienes por brutalidad, pobreza o filosofía se atreven a prescindir de ello. En este sentido, para muchas criaturas sólo hay una cosa verdaderamente necesaria: alimento. Para los bisontes no es más unas briznas de hierba acompañadas de un arroyo del que beber; siempre que no busque el refugio de los bosques o el cobijo de las sombras de las montañas. Desde que se creó el mundo poco más hay que alimentarse y buscar refugio. Las necesidades del hombre, desde este prisma, comprenden poco más que alimentos, cobijo, vestido y calor; pues mientras no tengamos estas suertes cubiertas, no estaremos preparados para afrontar nuestros problemas con las manos libres y opciones de éxito. El hombre ha ideado, no sólo su vivienda, sino su vestido y el alimento dignamente elaborado. Y quizás, desde la invención del fuego, en consecuencia y al principio casi como un lujo, la necesidad de sentarse en torno a él. También los perros y los gatos, vemos, han adquirido esta inclinación. Con casa y alimento apropiados logramos la temperatura adecuada que nuestro cuerpo necesita, pero si nos pasamos, es decir, si el calor externo es excesivo, ¿acaso no nos achicharraremos? Darwin afirma al respecto de los habitantes de la Tierra del Fuego, que cuando los miembros de su partida, bien vestidos y al cobijo de las brasas, apenas lograban librarse del frío, aquellos salvajes desnudos, a una prudente distancia, sin embargo, “mostraban la piel sudorosa de tanto ardor”. De igual modo, el aborigen de Australia anda desnudo sin mayor problema, mientras que el europeo tirita incluso vestido. ¿No sería posible combinar la resistencia física de estos salvajes con las cualidades intelectuales del hombre civilizado? Según Liebig el cuerpo humano es una estufa y el alimento el combustible que mantiene activos sus pulmones. Si hace frío comemos en abundancia; cuando no somos frugales. Y es que el calor animal es el resultado de una combustión lenta, en la que la enfermedad y la muerte sobrevienen cuando supera ciertos límites, como se extingue el fuego por falta de combustible o por un tiro defectuoso. Es cierto que no debe confundirse el calor vital con el fuego; valga, no obstante, la analogía. De lo dicho parece desprenderse que la expresión “vida animal” es casi sinónimo de “calor animal”; pues si podemos considerar el alimento como el combustible que mantiene nuestro calor corporal —y la leña sirve únicamente para preparar nuestros alimentos o para regular nuestra temperatura como aditivo externo, el cobijo y la ropa sirven a su vez para retener el calor que así ha sido generado.
La gran necesidad para nuestros cuerpos consiste, pues, en mantener en calor, conservar nuestra temperatura vital. Y qué penas soportamos no sólo para asegurar nuestro alimento, ropa y cobijo, sino ya en nuestro lecho, que no es sino nuestro traje nocturno, hecho con las plumas robadas de los nidos de los pájaros, un refugio dentro de otro refugio, como hace el topo que dispone su fosa de hojas y hierbas en lo más hondo de su madriguera… El hombre pobre se suele quejar de cuán gélido es este mundo, y a la falta de calor no sólo física sino social achacamos directamente la mayoría de nuestras molestias. El verano hace posible en algunos climas, una vida elisíaca. Salvo para cocinar los alimentos no hace falta fuego; esa función la cumple el sol, y son muchos los frutos que maduran con sus rayos; los alimentos son más variados, y su obtención generalmente más fácil y ropa y vivienda son apenas necesarias. Mi propia experiencia me hace ver que ahora, en este país, sólo unas pocas cosas son imprescindibles, un cuchillo, un hacha, una azada, una carretilla… y para el estudioso una lámpara, papel y acceso a algunos libros y su precio es irrisorio. No obstante, algunas personas mal informadas viajan a los confines del mundo, a regiones bárbaras e insalubres, y se dedican al comercio durante diez o veinte años con el fin de poder vivir, es decir, conservar el calor de su cuerpo, y morir en Nueva Inglaterra. Y el caso es que los ricos no sólo se conservan confortablemente abrigados, sino en demasía; como he apuntado antes, hasta achicharrarse, por supuesto, á la mode.
La mayoría de lujos y muchas de las llamadas comodidades de la vida no sólo no son indispensables, sino un obstáculo inequívoco en nuestro camino a la perfección. En lo que se refiere a lujos y comodidades, los sabios siempre han llevado una vida incluso más austera y sencilla que la de los pobres. Los antiguos filósofos, en la China, India, Persia y Grecia, se caracterizaron siempre por su extrema pobreza externa y riqueza interna. No es mucho lo que sabemos de ellos, pero es notable que sepamos tanto. Lo mismo podría decirse de los más modernos reformadores y magnánimos miembros de nuestra raza. No se alcanza una visión imparcial e ilustrada de la naturaleza humana sino a través de la ventajosa posición que proporciona la frugalidad voluntaria. El fruto de una vida de lujo es el lujo, tanto en el campo de la agricultura como en el del comercio, la literatura o el arte. Hoy abundan los profesores de filosofía, pero no los filósofos. Aunque instruir es admirable, como un tiempo no lo fue menos vivir. Ser filósofo no consiste simplemente en tener pensamientos sagaces, ni siquiera en fundar una escuela, sino más bien tanto en amar la sabiduría como en vivir de acuerdo a sus preceptos: una vida sin alharacas, independiente, magnánima y ejemplar. Implica resolver los enigmas de la vida, pero no sólo desde un punto de vista teórico sino práctico. El éxito de los grandes eruditos y pensadores es como el de los cortesanos, distinto del que disfruta el Rey y aun el hombre cabal. Muchos se limitan a vivir en concordia, al modo de sus padres, y así difícilmente engendrarán una raza superior. Pero, ¿por qué están los hombres condenados a degenerar? ¿Qué desgasta a las familias? ¿Qué tiene el lujo que debilita y destruye a las naciones? ¿Seguro que no pecamos nosotros mismos de ese mismo defecto? El filósofo va por delante de todo el mundo, incluso en lo que se refiere a las apariencias. No se alimenta, cobija, viste y aviva como sus coetáneos. ¿Cómo puede un hombre ser un filósofo y calentar su cuerpo como el de los demás?
Una vez que el hombre ha aprendido a asegurarse una temperatura confortable, de los diversos modos que he descrito, ¿qué más quiere? Seguramente no tanto calor adicional como alimentos más variados y abundantes, casas más grandes e impresionantes, mejores y más lustrosas vestimentas, hogueras más abundantes y confortables y así. Cuando ve cubiertas sus necesidades, existe otra posibilidad más que sucumbir a lo superfluo; sacarle todo el provecho a su vida, una vez que la lucha por la supervivencia ha quedado atrás. La tierra aparentemente se muestra apropiada para la semilla, pues la raíz se ha desarrollado y un vistoso tallo ha surgido de ella. ¿Se ha enraizado el hombre firmemente en la tierra para otra cosa que no sea elevarse hacia los cielos en igual medida? Pues las plantas más nobles lo son por el fruto que muestran a pleno sol, lejos del suelo, y justamente no se las trata como a las más humildes, las simplemente comestibles, que, aun debiendo guardar barbecho, son cultivadas sólo hasta que completan su raíz, y a menudo se las recolecta así, cuando ni siquiera ha nacido la flor.