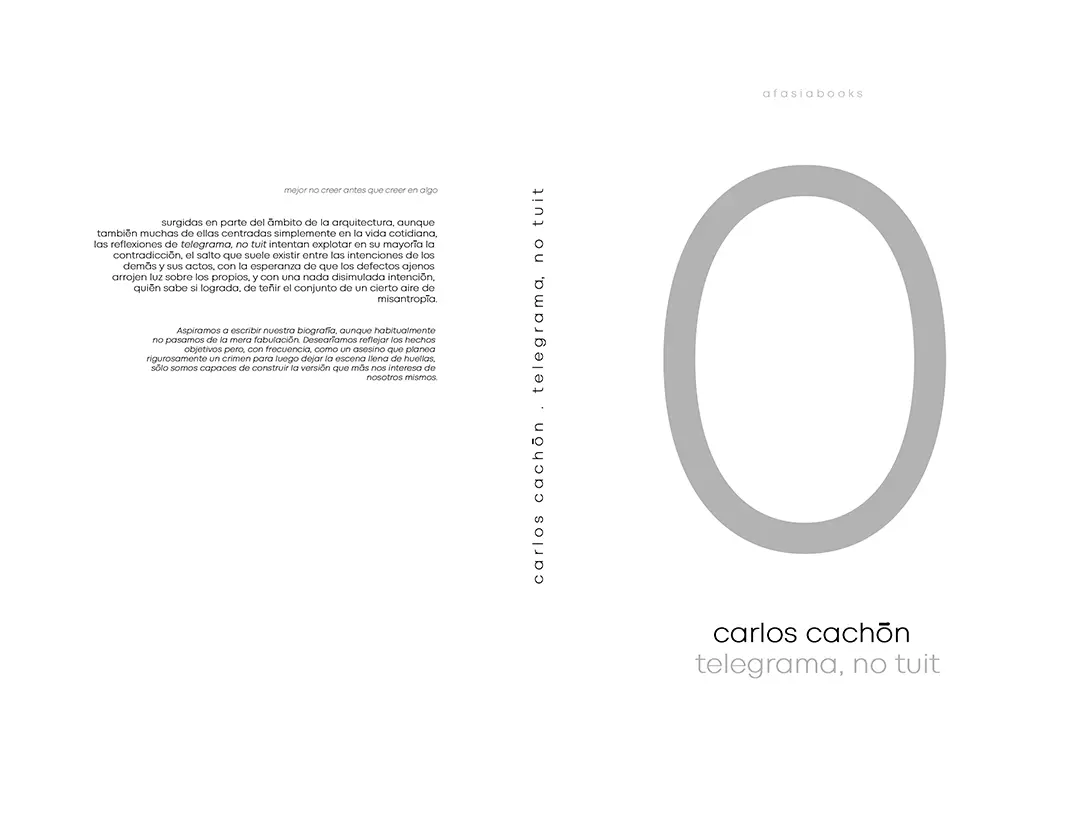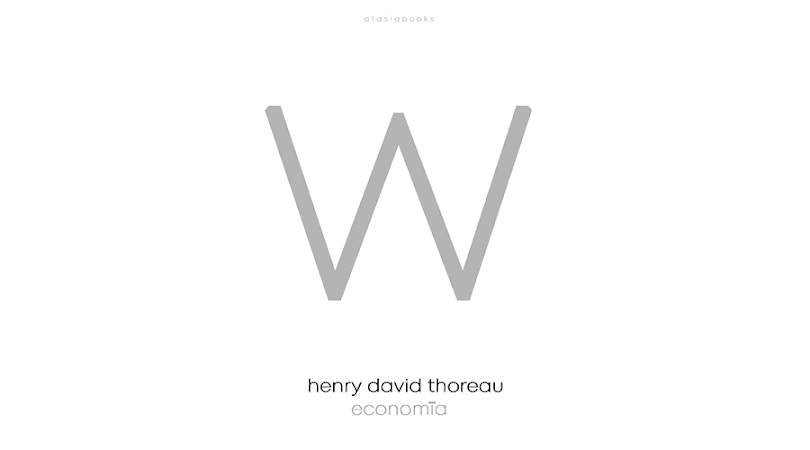
Antes de que llegara el invierno construí una chimenea y recubrí los costados de mi casa, ya estanca, con tablillas verdes desiguales obtenidas de árboles recién cortados y cuyos cantos me vi obligado a enderezar a cepillo.
Así que ya dispongo de una casa a dos aguas, revocada, de tres metros de ancho por tres y medio de largo, con pilares de dos metros y medio, con buhardilla y dormitorio, ventanal a cada lado, trampillas de ventilación, puerta en un extremo y chimenea de ladrillo en otro. El precio exacto de mi propiedad teniendo en cuenta el valor de mercado de los materiales empleados y excluyendo la mano de obra que no era sino la mía, lo detallo más abajo; y que conste que si revelo la cifra es porque pocos pueden decir con exactitud cuánto cuesta su casa, y menos aún, si es que hay alguien, que puedan presentar un presupuesto detallado.
Tableros 8,03 11/2 $
(La mayoría ripias)
Tablas reaprovechadas para techo y paredes 4,00
Listones 1,25
Dos ventanas de segunda mano con vidrios 2,43
Mil ladrillos viejos 4,00
Dos barriles de cal 2,40
(Nada baratos)
Cerda 0,31
(Y me sobró)
Base de plancha para la chimenea 0,15
Clavos 3,90
Bisagras y tornillos 0,14
Cerrojo 0,10
Yeso 0,01
Transporte 1,40
(Casi todo en mis espaldas)
Total 28,12 $
Ese fue todo el material que empleé, si exceptuamos madera, piedras y arena, que me correspondían como colono. También poseo un cobertizo adjunto, para el que no necesité más que lo que sobró de la construcción principal.
Espero construirme una casa que supere en lujo y esplendor a todas las de la calle principal de Concord, siempre que me guste tanto y no me cueste más de la que poseo ahora.
Así descubrí que el estudiante necesitado de alojamiento puede obtenerlo de por vida a un coste no superior al del alquiler anual que ahora paga. Y si os parece que me enorgullezco más de lo adecuado, mi excusa es que lo hago por el bien de la humanidad, no de mí mismo; y mis incorrecciones e inconsistencias no alteran la verdad de lo que digo. Pese a la hipocresía y gazmoñería reinantes —paja que me cuesta separar del trigo y que lamento como el que más— no quiero coartar mi libertad y me extenderé más en esto, hasta tal punto me reconforta física y moralmente; de modo que he resuelto no convertirme en abogado del diablo por simple humildad. Así que no disimularé la realidad. En el Cambridge College un estudiante paga treinta dólares al año por su habitación, apenas más grande que la mía, y eso que la institución construye normalmente treinta y dos, pared contra pared, bajo el mismo techo, de forma que el ocupante debe sufrir un vecindario ruidoso y abundante y, a veces, hasta soportar alojarse en un cuarto piso. Creo que si aplicáramos mayor sabiduría a estos asuntos, no sólo necesitaríamos menos educación, pues ya la habríamos adquirido, sino que el gasto invertido en cultivarnos se reduciría enormemente. Los refinamientos que se exigen a un estudiante de Cambridge, o de donde sea, le suponen a él y a cualquiera diez veces más de lo que sería necesario con una planificación más sensata. Lo que más cuesta no es normalmente lo que más necesita uno. La matrícula, por ejemplo, supone una inversión nada desdeñable, mientras que la compañía cultivada apenas implica gasto alguno. Uno funda una Academia con una cuota en dólares y centavos, y luego sigue hasta el extremo y ciegamente el principio de la división del trabajo —principio que no debiera abrazarse nunca sino con gran prevención— llamando a un contratista que se entregará a la especulación y empleará a irlandeses o a otros trabajadores para poner los cimientos, mientras que los que serán estudiantes deben adecuarse a tales circunstancias; y estos fallos los tendrán que pagar sucesivas generaciones. Creo que tanto para los estudiantes como para aquellos que también ansían sus ventajas sería mejor si ellos mismos fundaran sus propios cimientos. El estudiante que asegura su deseada ociosidad y retiro eludiendo sistemáticamente el trabajo propio del hombre común no obtiene sino una ociosidad innoble y poco provechosa, privándose además de la única experiencia que podría hacer esa ociosidad beneficiosa. “Pero”, afirman algunos, “¿no pretenderá que la herramienta de trabajo de los estudiantes sean sus manos y no sus cabezas?”. No, no exactamente, pero sí algo que se le asemeja; y es que no deberían jugar a la vida o simplemente limitarse a estudiarla mientras la comunidad les sufraga un juego tan costoso, sino obligarse a vivirla intensamente desde un principio. ¿Qué mejor método de aprendizaje que experimentar las vicisitudes de la vida? Creo que ello desarrollaría su mente tanto como las matemáticas. Si yo quisiera que un muchacho supiera algo de arte y ciencia, por ejemplo, no seguiría el procedimiento común de ponerlo bajo la tutela de un profesor, que le instruirá y enseñará de todo menos el arte de vivir -que lo adiestrará en inspeccionar el mundo con un telescopio o microscopio pero no con sus propios ojos, que lo formará en química pero no en cómo se hace el pan, o en mecánica sin mostrarle sus fundamentos; que le descubrirá los nuevos satélites de Neptuno pero no el vaho de sus lentes, o hasta qué punto él mismo es un astro errante; o a ser devorado por los monstruos que lo rodean mientras observa los que pueblan una gota de vinagre-. ¿Quién habrá progresado más al cabo de un mes, el alumno que construyó su propia navaja fundiéndola y lacándola mientras leía todo lo necesario al respecto, o aquel otro que asistió a todas las clases de metalurgia en el instituto con el cortaplumas Rodgers heredado de su padre en el bolsillo? ¿Quién será el primero en cortarse? ¡Para mi sorpresa, al dejar la universidad me enteré de que había estudiado navegación! ¿No me habría valido más darme una vuelta por cualquier puerto? Hasta el estudiante más desfavorecido estudia y es instruido en economía política, mientras que la economía de la vida, tan próxima a la filosofía, ni siquiera asoma por nuestras instituciones académicas. Y la consecuencia es que, mientras él lee a Adam Smith, Ricardo y Say, su padre avanza con la soga al cuello.
Y no sólo en el ámbito docente, lo mismo sucede con centenares de “mejoras modernas”; hay mucho de ilusión y no siempre se trata de progreso auténtico. El diablo siempre está dispuesto a cobrar un elevado interés en el momento debido por sus cuantiosos préstamos. Todos nuestros inventos tienen un brillo que no hace sino desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante. No dejan de ser medios apropiados para alcanzar un fin apenas enriquecedor, un fin que siempre se nos muestra asequible; como los trenes que nos llevan a Boston o Nueva York.
Nos apresuramos a establecer una conexión telegráfica entre Maine y Texas; pero puede que Maine y Texas apenas tengan nada que decirse; como aquel hombre que, ansioso de ser presentado a una distinguida dama sorda, cuando satisfecho su deseo, aproximó sus labios a la trompetilla que salía de su oreja, no supo qué decir. Como si lo importante fuera hablar sin parar y no decir algo que merezca la pena escuchar.
Nos apresuramos a horadar el Atlántico para acortar la distancia entre el viejo y nuevo mundo; pero bien puede ocurrir que la primera noticia que llegue a nuestros oídos, aquí en América, sea que la princesa Adelaida tiene la tos ferina. Después de todo, el hombre cuyo caballo es capaz de recorrer un kilómetro en un minuto no siempre es portador de los mensajes más importantes. No se trata de evangelista alguno que se alimente de langostas y miel silvestre. Dudo que Flying Childers o cualquier otro afamado jinete haya llevado jamás siquiera un cuarto de fanega al molino.
Así, escucho, “qué extraño que no ahorres. Te encanta viajar; podrías ahora mismo subirte al tren para Fitchburg y contemplar la campiña”. ¿Por quién me toma? No hay viajero más veloz que aquel que va a pie. Así que mi réplica es bien clara, supongamos que se trata de comprobar quién llega primero; la distancia es de 50 kilómetros y el billete de ida cuesta noventa centavos, es decir, casi el salario de un día. Me acuerdo de cuando se construía ese mismísimo ferrocarril y los jornales ascendían a sesenta centavos. Pues bien, me pongo en camino ahora, a pie; y llego antes de la noche; a cambio de pasear todo el día he obtenido noventa centavos. Mientras tanto, tú tendrás que trabajar para ahorrar el pasaje, y llegarás a destino mañana o puede que incluso esta noche, siempre que dispongas de empleo. En vez de ir a Fitchburg, habrás malgastado tu tiempo en el almacén. Y si el tren no parase de dar vueltas al mundo, creo que aún saldría ganando; y además, para disfrutar del placer de contemplar la campiña, tendría que renunciar a tu amistad.
Así funciona todo, no hay escapatoria. En cuanto al ferrocarril es lo mismo. Hacer que las vías lleguen a todas partes supone poner patas arriba la superficie del planeta al completo. Los hombres sueñan que a base de dinero y palas todos juntos y con el suficiente empuje, podrán llegar a algún sitio, sin gasto apenas de tiempo y gratis; pero por mucho que la multitud corra hacia la estación y el conductor exclame “¡Pasajeros al tren!”, cuando se disipe la humareda y el vapor se pierda en el horizonte, se verá que sólo unos pocos han embarcado y que la inmensa mayoría ha sido pisoteada -y se hablará entonces de “dramáticos incidentes” y no se equivocarán-. No hay duda de que quienes hayan podido pagarse el billete viajarán por fin, es decir, si no perecen por el camino, pero para entonces sus rodillas habrán perdido elasticidad y apenas querrán ver mundo ya, quizás. Eso de malgastar tus mejores días trabajando para disfrutar de una libertad dudosa en tu decrepitud, me recuerda a aquel inglés que se fue a la India a hacer fortuna para luego poder regresar a Inglaterra y hacerse poeta. Debería haberse encerrado en su buhardilla desde el principio. «¡Qué!», exclaman todos esos irlandeses saliendo disparados a la calle desde sus chozas. “Vaya obra hemos hecho. ¿No es magnífico este ferrocarril?» Sí, respondo, no está mal, pues podría haberse hecho aún peor; pero, hermanos míos, preferiría que hubierais invertido vuestro tiempo en algo mejor que en cavar entre el lodo.
Aún no concluida la casa, deseando ganarme honradamente diez o doce dólares con los que compensar tanto gasto extraordinario, sembré en una hectárea de terreno fértil y arenoso, judías principalmente, pero también algunas patatas, maíz, guisantes y nabos. El conjunto en total medirá unas cuatro hectáreas y media, en su mayor parte pobladas de pinos y nogales americanos, y se puso a la venta el año pasado por unos ocho dólares y ocho centavos el acre. Un granjero me dijo que “sólo servía para criar a unas ruidosas ardillas”. No usé abono, al no ser dueño sino un mero intruso, y sin muchas expectativas en cuanto a su rendimiento, tampoco aré todo el terreno de una sola vez. Me topé con varios tocones, que me sirvieron de combustible una temporada y que dejaron pequeños círculos en la hierba, fácilmente identificables por el tamaño de las judías que allí crecían. Los maderos viejos, que nadie iba a comprar y se hallaban detrás de la casa, y los arrastrados por las aguas de la laguna, completaron mis necesidades de combustible. Tuve que hacerme con una yunta y contratar a un hombre, aunque yo llevaba el arado. Los gastos de mi pequeña finca durante la primera temporada ascendieron a 14,72 ½ dólares entre herramientas, simientes y mano de obra. Me regalaron las semillas para plantar maíz. Eso nunca supone un coste excesivo, salvo que plantes sin medida. Obtuve doce fanegas de judías y dieciocho de patatas, además de guisantes y de maíz dulce. El maíz amarillo y los nabos tardaron tanto en nacer que no les pude sacar rendimiento. Mis ingresos, pues, fueron:
23,44 $
Restando gastos 14,72 11/2 $
Quedan 8,71 11/2 $
Además del producto consumido y del disponible cuando este cálculo fue realizado, 4,50 $ -la cantidad recogida compensó ampliamente el poco grano que no llegué a cosechar-. Teniendo en cuenta todo, es decir, la importancia de las ambiciones de un hombre y de las circunstancias, a pesar del poco tiempo dedicado a mi experimento, o mejor dicho, en parte a causa de su carácter efímero, creo que las cosas me fueron mejor que a cualquier otro granjero en Concord aquel año.
El año siguiente aún resultó más productivo, pues cavé toda la tierra que necesitaba, alrededor del tercio de un acre, y aprendí con la experiencia de ambos años, sin que en modo alguno me impresionaran las numerosas obras célebres dedicadas a la agricultura, como la de Arthur Young, que si uno viviese con sencillez y se alimentase sólo de su cosecha y no cosechara más de lo que come, y no intercambiase lo que produce por una nimia cantidad de bienes lujosos y más bien onerosos, le bastaría con sembrar unas pocas yardas de terreno, que podría roturar sin la ayuda de bueyes, sin olvidar que es mejor servirse de terreno virgen que replantar en el ya sembrado, para acabar descubriendo que es posible realizar las labores agrícolas, por así decir, sin el uso de la mano derecha y en horas sueltas a lo largo del verano; de modo que no estaría atado a un buey, caballo, vaca o cerdo, como ahora. Espero que mis palabras sean imparciales, como correspondería a quien no está interesado en el éxito o fracaso del presente orden económico y social. Yo era, en fin, más independiente que cualquier otro colono de Concord pues no dependía de casa o granja alguna y podía seguir en todo momento la inclinación de mis humores que, debo reconocerlo, son bastante retorcidos. Por no hablar de que mi posición aún sería más ventajosa que la suya, si mi casa se incendiase o perdiese mi cosecha, pues en realidad no habría estado ni mejor ni peor que antes.
Debo decir que no es el hombre el dueño del rebaño sino el rebaño el que posee al hombre, hasta el punto de que su libertad es mucho mayor. Hombres y bueyes deben trabajar; pero si nos ceñimos a ese ámbito, los bueyes salen ganando pues disponen de un terreno mucho más amplio.
El hombre realiza parte de su labor durante las seis semanas de recolección del heno, lo que no es poco. Ciertamente, ningún pueblo amante de la sencillez, o sea, ningún pueblo de filósofos, cometería el error de hacer uso de la fuerza de los animales. No lo niego, nunca ha existido una nación de filósofos, ni la habrá, y ni siquiera sé si es deseable. Pero yo jamás habría domado a un caballo o a un toro, ni le habría procurado sustento a cambio de su esfuerzo por miedo a convertirme en el esclavo de un caballo o un rebaño; y si la sociedad parece obtener un beneficio con ello, ¿podemos asegurar lo que unos ganan no es la pérdida de otros? ¿Y que los intereses del mozo de cuadra y su amo son los mismos? Concedamos que determinadas obras públicas no se habrían llevado a cabo sin la ayuda de animales y dejemos, pues, que el hombre comparta su gloria con el caballo y el buey; ¿se deriva de ello que el hombre no habría podido acometer empresas más dignas de él sin su concurso? Cuando el ser humano empieza a hacer tareas, no sólo innecesarias o artísticas, sino lujosas o vanas con su ayuda, no sólo es inevitable que unos pocos realicen todo el trabajo junto a los bueyes sino que, en otras palabras, se conviertan en esclavos de los más fuertes. El hombre no sólo trabaja así con el animal que lleva dentro sino que, como símbolo de éste, también lo acaba haciendo con el que se encuentra fuera de él. Y aunque existen ya muchas casas de piedra o ladrillo, la prosperidad del granjero se mide todavía por el tamaño de la sombra que el granero arroja sobre la vivienda. Se dice que nuestra ciudad cuenta con los mayores establos para bueyes, vacas y caballos de la comarca, y sus edificios públicos no se quedan atrás; pero son escasos los lugares dedicados a practicar la libertad de expresión o de culto en este condado. ¿No deberían conmemorarse las naciones, no por su arquitectura, sino por su capacidad de raciocinio? ¡Cuánto más dignos de ser admirados los textos hindúes, el Bhagavat-Ghita, que todas las ruinas de Oriente! Torres y templos son lujos de príncipes. Pero una mente sencilla e independiente no se arrodilla ante príncipe alguno. Ni el genio es privativo del emperador ni el oro, la plata y el mármol son sus materiales, salvo donde reina la trivialidad. Decidme, ¿por qué el martillo no deja de golpear la piedra? En la Arcadia, cuando la visité, no había piedras labradas. Hoy las naciones están poseídas de una ambición insana por perpetuar su recuerdo a base de bloques tallados. ¿Y si se tomaran igual trabajo en modelar sus maneras? Cualquier muestra de sentido común sería más memorable que un monumento que llegara a la luna. Prefiero ver la piedra en su sitio. La grandeza de Tebas fue vulgar. Tiene más sentido la pared de piedra seca que delimita el terreno de un ser honrado que las cien puertas de una Tebas que se ha alejado del verdadero significado de la vida. La religión y la civilización bárbaras y paganas construyen templos espléndidos; lo que ha dado en llamarse cristiandad, no. La mayor parte de la piedra que talla una nación decora sus tumbas. Se entierra a sí misma en vida. En cuanto a las pirámides, poco hay que admirar en ellas más allá del hecho de que fuese posible encontrar tantos hombres dispuestos a degradarse construyendo de por vida la tumba de algún necio soberbio a quien habría sido más inteligente y viril ahogar en el Nilo, para entregar después sus restos a los perros. Puede que no me costara hallar excusa para unos y otro, pero no tengo tiempo para banalidades. En cuanto a la inclinación al arte y la religión de los constructores, ocurre igual que en todo el mundo. Tanto da si se trata del Banco de los Estados Unidos como de un templo egipcio. Cuesta más de lo que vale. La motivación inicial es la vanidad condimentada con un poco de ajo y pan con mantequilla. El señor Balcom, joven y prometedor arquitecto, lo dibuja en el reverso de su Vitrubio con lápiz duro y cartabón, y el encargo pasa a Dobson e Hijos, picapedreros. Cuando treinta siglos nos contemplan ya, la humanidad empieza a alzar la vista en su dirección. En cuanto a vuestras altas torres y monumentos, hubo una vez un tipo chiflado, coetáneo nuestro, que se propuso excavar un túnel hasta China, y que fue tan lejos en su empeño, decía, que alcanzó a escuchar tintinear sus ollas y teteras; pero yo no me desviaré un ápice de mi camino sólo para admirar un agujero. Muchos estudian hoy los monumentos de Oriente y Occidente -quieren saber todo acerca de quienes los construyeron, a mí los que me interesan son quienes no los construyeron-. Pero, sigamos con mis estadísticas.
Como agrimensor, carpintero y jornalero de diversos tipos, pues tengo tantos oficios como dedos, había ganado entretanto 13,34 dólares. Los gastos por alimentación durante ocho meses, a saber, desde el 4 de julio hasta el 1 de marzo, período considerado para el cálculo, aunque viví allí más de dos años -descontando las patatas, algo de maíz tierno y algunos guisantes de propia cosecha y excluyendo el valor de cuanto me quedaba disponible- fueron:
Arroz 1,73 11/2 $
Melaza 1,73 11/2
(La forma más barata de sacarina)
Harina de centeno 1,04 11/2
Harina de maíz 0,9911/2
(Más barata que el centeno)
Carne de cerdo 0,22
Experimentos que no tuvieron éxito.
Harina de trigo 0,88
(Sale más cara que la harina de maíz, tanto en dinero como en molestias)
Azúcar 0,80
Manteca de cerdo 0,65
Manzanas 0,25
Batatas 0,10
Una calabaza 0,06
Una sandía 0,02
Sal 0,03
Es decir, un total de 8,74 $; no expondría públicamente estas vergüenzas si no fuese consciente de que la mayoría de mis lectores tienen también las suyas y de que, por escrito, no mostrarían mejor aspecto que las mías. El año siguiente llegué a disfrutar de algún plato de pescado para la cena, y en una ocasión incluso maté a una marmota que tenía predilección por mis judías —contribuí a su deportación, como diría un tártaro— y hasta la devoré, movido en cierto modo por la curiosidad; y, aunque me proporcionó un placer momentáneo, obviando su sabor a almizcle, llegué a la conclusión de que ni a fuerza de costumbre se convertiría en un plato recomendable, incluso aderezada por nuestro carnicero de confianza.
La ropa y gastos varios de poca monta, casi nos los podríamos ahorrar, ascendieron a:
8,40 11/2 $
Aceite y algunos utensilios domésticos 2,00
De modo que, salvo por las tareas de lavar y coser, que solía encargar a terceros, y cuya factura aún no obra en mi poder, los gastos —no son pocas las maneras en que el dinero vuela de nuestros bolsillos en esta parte del mundo— fueron:
Casa 28,12 11/2 $
Agricultura durante 1 año 14,72 11/2
Alimentos 8 meses 8,74
Ropas, etc. 8 meses 8,40 11/2
Aceite, etc. 8 meses 2,00
Total 61,99 11/2
Me dirijo ahora al grupo de entre mis lectores que tienen la obligación de ganarse la vida. Para que la mía saliera adelante, de mis cosechas he obtenido:
23,44 $
Jornales propios 13,34 $
Total 36,78 $
que restados del total de gastos dejan un balance de 25,21 ¾ $ de una parte —lo que se corresponde prácticamente con el capital del que partía y la suma de gastos a realizar— y de la otra, sin olvidar la libertad, independencia y beneficio corporal que uno obtiene así, una casa confortable a disfrutar el tiempo que sea necesario.
Estos números, por mucho que puedan parecer circunstanciales y poco instructivos, dado su alcance, no dejan de tener un cierto valor. No recibí nada que no haya reflejado. Según parece, por lo que indican mis papeles, la comida me costó ya unos veintisiete centavos a la semana. Consistió básicamente en los dos años que siguieron en harina de centeno y maíz sin levadura, patatas, arroz, un poco de cerdo salado, melaza y sal y para beber, agua. Para alguien que adora la filosofía india parece apropiado que la base de mi alimentación fuese el arroz. Y para salir al paso de las objeciones de los caballeros más ceñudos, debo confesar que si alguna vez cené fuera, como he gustado siempre hacer y puedo asegurar que continuaré haciendo en el futuro, fue normalmente en detrimento de mis obligaciones domésticas. Pero ya que, como he dicho, comer fuera es una de mis constantes aficiones, no debería afectar a mis previsiones de gastos.

Tras esta experiencia de dos años puedo afirmar que no cuesta mucho obtener el alimento que uno necesita, incluso en estas latitudes; que un hombre puede ceñirse a una dieta tan simple como la de los animales sin perder fuerza y salud; me he alimentado satisfactoriamente, en más de un sentido, apenas con una fuente de, seguimos con las aficiones indias, verdolaga (Portulaca oleracea), que recogí en mi campo de maíz, herví y poco más que salé. Entrego todo mi latín a cambio de la fragancia de nombre más trivial. Y decidme, ¿qué más puede desear un hombre sensato en tiempos de paz y ociosos, que panochas de maíz dulce en abundancia, hervidas con algo de sal? Me atrevo a decir que la modesta variedad de la que me serví, no sólo saciaba mi gusto, sino que mejoraba mí salud. Sin embargo, parece haber llegado el momento en que los hombres se mueren de hambre no por necesidad, sino más bien, por ambición, llevados por el lujo; y sé de una buena mujer que cree que su hijo falleció porque le dio por beber sólo agua.
El lector advertirá que trato este asunto desde un punto de vista más pecuniario que dietético, y no se aventurará a cuestionar mi abstinencia salvo que tenga una despensa bien provista./span>
Al principio hice el pan con pura harina de maíz y sal, auténticas hogazas, que cocí junto al fuego, fuera de casa, sobre un travesaño o cualquier otro pedazo de madera sobrante de los que había utilizado para la construcción de mi casa; pero me cansé de ahumarme y de su sabor resinoso. Probé también con harina de trigo; y al fin, di con una mezcla de centeno y harina de maíz que me convenció y resultaba práctica. En tiempo frío, el entretenimiento de cocer varias hogazas pequeñas en sucesión no era poco, ni menor el de extenderlas y darles la vuelta con el mismo cuidado que pone el egipcio con sus huevos de cría. Eran auténticos bizcochos elaborados con cereales que yo maduraba, y que me recordaban la fragancia de los más nobles jugos y que intenté conservar al máximo envolviéndolas en tela. Aprendí el viejo y preciso arte de elaboración de la masa, consultando todas las fuentes valiosas que encontré, buscando retroceder a los primitivos días en que se fabricaron por primera vez las especies ázimas, cuando a partir de carnes y frutos secos silvestres se creó nuestra actual y refinada dieta, y retrocedí cuanto fue necesario, hasta alcanzar ese grado de acidez de la masa que, se supone, dio origen al proceso de fermentación, recorriendo todas las diversas fases hasta conseguir el “pan perfecto, dulce y saludable” que da sustento a nuestra existencia. La levadura, para algunos el secreto de todo buen pan, el alma de su miga y corteza, cuya llama mantenemos viva a imitación del fuego de Vesta (esa porción primigenia, que imagino, alguien portó embotellada en el Mayflower, por el bien de América, de la que seguimos aprovechándonos, viéndola crecer, dilatarse y expandirse, como una marea de cereales alcanzando todas la costas), que yo traía desde la aldea, hasta que una nefasta mañana ignorando mi receta quemé; lo que me hizo ver que ni siquiera ella era indispensable -mis descubrimientos siempre procedieron más de la analítica que de la lógica- y nunca más la volví a usar, pese a que la mayoría de las amas de casa me aseguraron que el pan sin levadura ni es saludable ni sabroso y los ancianos profetizaron que afectaría a mis fuerzas. Con todo, no observé que la levadura fuera tan esencial, y después de haberme pasado sin ella todo un año, todavía me encuentro en el mundo de los vivos; y me he ahorrado con gusto la molestia de tener que llevar el frasco en el bolsillo, con el peligro de que se derramase su contenido para mi consternación. Es más sencillo y más sensato prescindir de ella. Y es que el hombre es el animal que mejor se adapta a todo tipo de climas y circunstancias. Tampoco usé bicarbonato, ni ácidos ni alcalinos; diríase que me atuve a la receta de Marco Porcio Catón de dos siglos antes de Cristo: “Panem depsticium sic facito. Manus mortariumque bene lavato. Farinam in mortarium indito, aquae paulatim addito, subigitoque pulchre. Ubi bene subegeris, defingito, coquitoque sub testu”, o sea, «Hágase el pan amasado así. Lávense bien las manos y el mortero. Póngase la harina en la artesa y añádase agua paulatinamente presionando sin cesar. Una vez bien mezclado, désele forma y cuézase bajo tapa”, es decir, en una marmita. Ni una palabra sobre levadura. Pero no siempre usé ese alimento imprescindible. Durante una época, dados los agujeros de mi bolsillo, no lo probé durante un mes.
Cualquier habitante de Nueva Inglaterra puede cosechar fácilmente todos los ingredientes de su pan en este país generoso en centeno y maíz y, así, no depender de los caprichosos mercados remotos. Pero nos hemos alejado tanto de la sencillez y de la autonomía que en Concord rara vez se encuentran alimentos frescos en las tiendas, y el maíz, en bruto o molido, apenas es usado por nadie. Pues la mayoría de los granjeros recurren para su ganado y piaras al grano que ellos mismos cosechan, y se limitan a comprar harina en el colmado, que no es más completa pero sí más cara. Advertí que podía recolectar fácilmente uno o dos fanegas de centeno y maíz, pues el primero progresa en las tierras pobres y el segundo tampoco necesita las mejores, y que podía triturarlas en un molinillo de mano, prescindiendo así de cerdos y arroz; y si necesitaba algún edulcorante, la experiencia me enseñó que se conseguía una excelente melaza con la calabaza y la remolacha, incluso aún con más facilidad de los arces y, si todavía no estaban crecidos, de varios sustitutos además de los citados. Porque, como cantaban nuestros ancestros:
“El licor que endulza nuestros labios
lo obtenemos de calabazas y nabos y de astillas de nogal”
Finalmente, y en lo que respecta a la sal, el más ordinario de nuestros condimentos, conseguirla podría ser una buena excusa para visitar la costa y si prescindimos de ella, eso que nos ahorraremos en agua. Nunca vi que su falta hiciera sufrir a los indios.
disponible en afasiabooks: https://www.amazon.es/dp/B0CVZV6RJV
walden: https://www.amazon.es/dp/B0CVVV7F6N
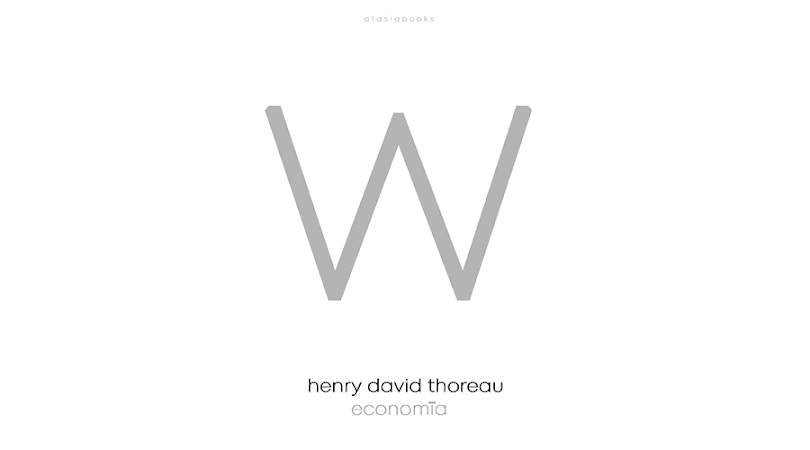
Así, me fue posible evitar comercio y permutas en lo que a mi comida se refiere, y disponiendo ya de vivienda, no me quedaba sino proporcionarme combustible y ropas. Los pantalones que ahora visto me los confeccionó una familia de granjeros -demos gracias a Dios que se conserve la virtud en el hombre; pues considero que el salto de granjero a obrero es tan singular y memorable como el de hombre a granjero-; y en un país nuevo, la búsqueda de combustible no es fácil. En cuanto a nuestro hábitat, si colonizar no estuviera permitido, bien podría comprar un acre por el precio al que vendí la tierra que cultivaba -unos ocho dólares con ocho centavos-. Y de cualquier modo, considero que incrementé su valor con mi presencia y trabajo.
No hay pocos incrédulos que me pinchan con cuestiones como si creo que es posible vivir sólo a base de verduras; y para zanjar el asunto de raíz —porque en la raíz está la fe— contesto que hasta con clavos me alimentaría yo. Si no entienden eso tampoco comprenderán mucho de lo que debo decir. Por mi parte, me alegra saber que otros han probado lo mismo; como aquel joven que se pasó dos semanas alimentándose con maíz duro y crudo, sirviéndose de los dientes como único mortero. La conocida tribu de las ardillas hace tiempo que emplea idéntico método. No pocos contemporáneos muestran interés por estos experimentos, aunque algunas mujeres de edad que no pueden entenderlos o que poseen sus tercios en molinos, se alarmen.
Mi mobiliario, en parte fabricado por mí mismo y el resto que no me costó nada que no esté ya contabilizado, consistía en una cama, una mesa, un escritorio, tres sillas, un espejo de unos 10 centímetros de diámetro, un par de tenazas y morillos, un hervidor, una olla, una sartén, un cucharón, una palangana, dos cuchillos y tenedores, tres platos, una taza, una cuchara, una aceitera, un tarro para melaza y una lámpara barnizada. Nadie es tan pobre como para verse obligado a usar como asiento una calabaza. Salvo que carezca de resolución. Abundan en las buhardillas las sillas que uno sólo ha de coger y llevarse a casa. ¡Mobiliario! Gracias a Dios no necesito de ningún almacén de muebles para sentarme y ponerme de pie. ¿Quién, aparte de un filósofo, no se avergonzaría de ver sus enseres apilados en un carro que recorre el país, expuestos al cielo y a la mirada de los hombres, un conjunto de cajas vacías propias de un pordiosero? Ahí está la línea Spaulding. Cuando visito a alguien que adquirió alguno de sus productos no podría afirmar si es rico o pobre; sus dueños siempre me parecen cercanos a la miseria. De hecho, cuanto más se tiene de esas posesiones, más pobre se es. Cada remesa da la sensación que amueblará una docena de chamizos; y si un chamizo es miserable, doce… ¿Acaso no nos mudamos para deshacernos de nuestro menaje, como los artrópodos de su exuvia? Quemémoslo el día que debamos abandonar nuestra morada camino de esa otra que hemos adquirido recién amueblada en el cielo. Es como si del cinturón de un hombre colgarán esos trastos sin que pudiese deshacerse de ellos cuando sigue los hilos de su destino por este farragoso mundo. Los zorros son listos y se dejan la cola en las trampas. La rata almizclera roerá su tercera pata para liberarse. No es de extrañar, pues, que el hombre haya perdido toda elasticidad. ¡Con qué frecuencia se encuentra en un callejón sin salida! “Pero señor, disculpe mi intromisión, ¿de qué callejón sin salida habla?” A poco que observes, allí donde mires, en la cercanía de cualquier individuo, verás todo lo que posee y, ¡ay!, incluso si intenta negarlo, a su espalda, aparecerán todos los muebles de la cocina y trastos que atesora y jamás tiraría, a los cuales parece atado como con una cuerda de la que no se podrá librar ni aún caminando. Es el callejón sin salida que asoma cuando al intentar franquear un portón o angostura advierte que los bultos que lleva amarrados le impiden el paso. No puedo menos de compadecerme cuando oigo que un hombre bien plantado y cabal, sin ataduras, con el abrigo ya puesto, dispuesto a emprender su camino, se gira y habla de sus “muebles” como si los dejara a su suerte. “Pero, ¿qué haré yo sin mis muebles?”. La mariposa que volaba libre ha caído en la telaraña. Incluso los que presumen de carecer de lastres, preguntadles, guardan sus trastos ocultos en el granero de algún amigo. Hoy me imagino a Inglaterra como a un viejo caballero que viaja con su voluminoso ajuar, minucias que ha ido acumulando en su vida cotidiana y de las que no supo desembarazarse; baúl grande, baúl pequeño, caja de sombreros y portamantas. Los tres primeros, sin duda, son prescindibles. Ni un hombre sano sería capaz de echarse su lecho a cuestas y ponerse a andar; pues bien, mi consejo para los enfermos es justo que abandonen su cama y echan a correr. Cada vez que me he topado con un inmigrante agobiado por el fardo que acarrea con todas sus pertinencias —una especie de tumor subiéndole desde la base del cuello— no he podido sino sentir compasión, no por sus escasas posesiones sino precisamente por su abundancia. Si yo debiese arrastrar mi cepo, intentaría que fuese ligero y que no me pellizcase ninguna parte vital. Aunque quizás lo más inteligente sería no acercar nunca mis dedos a él.
Dejadme que añada, por cierto, que las cortinas no me suponen ningún gasto, pues no he de protegerme de ninguna presencia, salvo las del sol y la luna, y es más bien un placer que me contemplen. La luna no agriará mi leche ni emponzoñará mi carne ni el sol malbaratará mis muebles ni decolorará la alfombra y si en alguna ocasión su calor es demasiado afectuoso, prefiero las cortinas que la propia naturaleza proporciona, que además no recargarán mis habitaciones. Una señora me ofreció en una ocasión una estera, pero como yo no tenía espacios sobrantes en casa, ni tiempo que desperdiciar en su interior o fuera sacudiéndola, la rechacé y preferí seguir usando la hierba junto a mi puerta como felpudo. Cuanto más alejado esté el diablo de uno, mejor.
No mucho más tarde asistí a la subasta de las posesiones de un diácono, que por lo visto no carecía de ellas:
“El mal que los hombres hacen les sobrevive”.
Como no suele ser inhabitual eran en su mayoría menudencias que había empezado a acumular en vida de su padre. Y entre ellas había una tenia disecada. Permanecieron medio siglo en su buhardilla y otros agujeros oscuros sin que nadie las tirara; en lugar de una pira purificadora para reducirlas a ceniza se organizó una subasta con la que alargarles la vida. Los vecinos acudieron ávidos, lo compraron todo y lo guardaron en sus propias buhardillas y agujeros oscuros hasta que les llegase el momento de volver a ser liquidadas. Y que la rueda siga girando. Cuando un hombre estira la pata no se vuelve sino polvo.
No estaría mal seguir las costumbres de algunos pueblos indígenas que, por lo menos, simulan mudar de piel una vez al año; tanto si han aprehendido su significado como si no, tienen semejante intuición. ¿No nos beneficiaría imitar la “fiesta de la cosecha” tal como la describe Bartram a semejanza de las tribus Mucclasse? “Llegada la época de su busk” nos explica “después de haberse provisto de ropas, sartenes y ollas nuevas y demás utensilios y muebles domésticos, juntan todos sus vestidos usados y demás bienes desechables, barren y friegan sus casas, plazas y poblados y lo acumulan en una pequeña montaña, incluido el grano y demás provisiones no consumidas, a la que prenden fuego. Toman sus brebajes y, tras ayunar tres días, apagan el fuego. Mientras dura su abstinencia se niegan la satisfacción de cualquier apetito o pasión, de la clase que sea. Se proclama una amnistía general e incluso los proscritos pueden regresar al poblado.”
“Llegada la mañana del cuarto día, su chamán produce un nuevo fuego frotando leños secos en la plaza mayor, y esta llama renacida y pura es distribuida por todas las casas”.
Luego celebran una gran fiesta, en honor del maíz y los nuevos frutos cosechados, con cantos y danzas que se suceden durante tres días “y las cuatro siguientes jornadas se abren a visitas en las que reciben a los amigos de los pueblos vecinos, que han seguido un proceso purificador similar.”
En México también realizaban un proceso parecido cada 52 años, en lo que ellos entendían como el fin de un ciclo de vida.
Rara vez he conocido un sacramento más auténtico, si nos atenemos a la definición del diccionario, “signo externo y visible de la gracia espiritual e interna” y no me cabe la menor duda de que lo que los guio fue directamente la inspiración divina, a pesar de no existir constancia bíblica de semejante revelación.
Durante más de cinco años mi sustento vino sólo del trabajo de mis manos y descubrí que me bastaba con trabajar seis semanas al año para tener mis necesidades cubiertas. Todo el invierno y la mayor parte del verano me quedaban libres y desocupados para consagrarlos a mis estudios. Me he dedicado intensamente a regentar una escuela, y he comprobado que mis gastos corrían en una proporción similar, o más bien sin ella, a mis ingresos, puesto que me veía obligado a vestir y a enseñar, y a pensar y creer, en justa correspondencia, y el tiempo se me iba en esas bagatelas. Como no enseñaba para beneficio de los demás sino para ganarme la vida, la empresa resultó un completo fracaso. También probé con el comercio; pero descubrí que progresar en ese campo me llevaría unos diez años y para entonces seguramente estaría siguiendo los pasos del diablo.
Además, temía que para esta fecha estuviera haciendo lo que se entiende por un negocio redondo. Cuando al final medité cómo podía ganarme la vida, una experiencia penosa, teniendo en cuenta que complacer los deseos de mis amistades, lo recuerdo bien, supuso poner a prueba mi ingenio, estuve seriamente tentado de dedicarme a la recolección de arándanos; eso, sin duda, sería capaz de hacerlo y las pequeñas ganancias que obtendría me bastarían -pues mi mayor virtud es conformarme con poco-; nimio capital necesario, escasas distracciones para mi peculiar temperamento, pensé ingenuamente. Mientras mis conocidos hacían carrera en el comercio y las profesiones liberales, yo no me sentía inferior a ellos; recorriendo las colinas todo el verano para recoger los frutos que surgieran en mi camino y luego sacarle beneficio a la empresa sin gran esfuerzo; en fin, un Apolo cuidando de los rebaños de Admeto. También se me ocurrió que podía juntar hierbas silvestres y otro tipo de ramas e intentar venderlas por los pueblos a los aficionados a los bosques o incluso servirlas en las ciudades ayudado de alguna carreta. Sin embargo, he aprendido desde entonces que el comercio está regido por el demonio; y que no importa lo idealista que seas, al final todo se reduce al vil metal.
Como siempre he tenido mis preferencias y, sobre todo, valoro mi libertad, y soy capaz de soportar las penurias sin grandes aspavientos, no quise malgastar mi tiempo en adquirir lujosas alfombras y muebles caros ni una cocina lustrosa ni, de momento, una casa convenientemente al gusto griego o gótico. Si hay quien disfruta adquiriendo esas cosas, y sabe incluso qué hacer de ellas, no tengo ningún problema en cedérselas. Los hay también aplicados y que parecen disfrutar del hecho mismo de trabajar, o simplemente es que les mantiene apartados de empresas menos recomendables; a esos nada debo decirles. A aquellos que no sabrían qué hacer si dispusiesen de más ocio del que ahora tienen, puedo recomendarles que trabajen el doble de horas -que trabajen hasta saldar sus cargas y poder hacerse con su carta de libertad-. En lo que a mí respecta, encontré que la ocupación de jornalero era la más independiente de todas, en especial porque trabajando sólo treinta o cuarenta días al año ganabas lo suficiente para mantenerte. La jornada concluye al caer el sol y entonces tienes libertad para dedicarte a tus ocupaciones predilectas, por muy alejadas que estén de lo que te da de comer; mientras el patrono enfrascado en especular mes tras mes, apenas tiene un respiro a lo largo del año.
Resumiendo, tanto mis creencias como la experiencia me han enseñado que encontrar sustento en este mundo no es una molestia sino, más bien, una distracción, si sabemos vivir con sencillez e ingenio; pues las metas de los pueblos más simples son el deporte de los más afectados. No es necesario que el hombre se gane el sustento con el sudor de su frente, a menos que no le cueste tanto sudar como a mí.
Un joven, conocido mío, que heredó varios acres de terreno, me dijo que habría considerado vivir como yo lo había hecho si no le hubiesen faltado los medios. No quisiera en modo alguno ser el causante de que alguien adoptase mi modo de vida; porque aparte de que para cuando hubiese aprendido los entresijos de mi existencia, puede que yo ya hubiese elegido otra de la que disfrutar, es bueno también que en este mundo haya tantos proyectos y ambiciones como personas; eso sí, recomendaría que cada uno pusiera mucho cuidado buscar y dar forma a su propio modo de vida, en lugar de seguir el de su padre, madre o vecino. Los jóvenes pueden ser constructores, recolectores o navegantes, pero que nadie se vea impedido de llevar a cabo aquello que dice que quiere hacer. La ciencia nos enseña que somos sabios, como navegantes o esclavos en fuga que no pierden de vista la estrella polar; no necesitamos más guía en nuestra existencia. Puede que no lleguemos a puerto dentro del plazo previsto, pero no nos desviaremos de nuestra ruta.
Evidentemente, en este caso lo que es cierto para uno también lo es para la multitud; como no es más cara, proporcionalmente, una casa grande que una pequeña, pues un techo basta para cubrir, un sótano para almacenar y una pared para separar varias dependencias. Yo he preferido de cualquier modo vivir solo. Además, por lo general, supone menos complicaciones construirte tú mismo tu casa que convencer a otro de las ventajas de una medianera; y de levantarla, será más barata cuanto más fina sea, y puede que nos salga un mal vecino que ni siquiera se moleste en reparar su lado cuando sea necesario. Cuando se da, la cooperación entre diferentes personas, apenas es parcial y aparente; pues la solidaridad auténtica es escasa, como inexistente, tratándose de una armonía que escapa al entendimiento de los hombres. Si una persona tiene fe, colaborará con idéntica fe en todas partes; si carece de ella, no se diferenciará mucho de los demás, se junte con quien se junte. Cooperar, tanto en su sentido más mundano como en el más espiritual, significa vivir en comunidad. Hace poco, oí que se proponía a dos jóvenes que dieran juntos la vuelta al mundo, uno sin dinero, ganándose la vida sobre la marcha, por tierra y por mar, el otro, con billetes en los bolsillos. No era difícil imaginar que no permanecerían juntos mucho tiempo, pues uno no debía trabajar. A la primera disputa se separarían. Al fin y al cabo, ya lo he sugerido, el hombre que camina solo emprende la marcha cuando quiere; el que va acompañado debe esperar a que el otro esté listo, y puede transcurrir bastante tiempo antes de que eso ocurra.
Pero es usted muy egoísta, he oído susurrar a mis vecinos. Confieso que hasta ahora apenas he practicado la filantropía. Mis sacrificios han estado más relacionados con el sentido del deber, y ese es uno más de los placeres de los que he prescindido. No pocos me han sugerido que auxiliara a alguna familia pobre conocida; y de no haber tenido nada que hacer -aunque el diablo siempre encuentra distracciones para los ociosos-podría haber probado suerte con semejante pasatiempo. No obstante, cuando he cedido y me he impuesto socorrer a ciertos desvalidos haciendo que su vida estuviese al menos tan desprovista de penurias como la mía, y se lo he acabado proponiendo a alguien, siempre ha preferido sin dudar y resueltamente mantener su mísera existencia. Cuando tantos de nuestros conocidos se dedican de tantas formas a buscar el bien común, no está de más que alguien, al menos, pueda dedicarse a ambiciones menos mundanas. La caridad, como cualquier otra cosa, también requiere cierto talento. Y en cuanto a hacer el bien, creo que esa carrera tiene tantos postulantes que ya no quedan plazas libres. Además, lo he probado sinceramente y, por muy extraño que parezca, puedo afirmar con satisfacción que no nací para ello. Probablemente, no debería desechar tan alegre y deliberadamente la generosa invitación que la sociedad me hace para que practique el bien del que, aparentemente, depende la salvación del mundo; y no dudo que una fuerza semejante, aunque mucho más poderosa, es la que lo sostiene todo. Pero yo no me interpondría jamás entre un hombre y su carácter; y a cuantos realizan esa tarea, a la que yo he renunciado, sinceramente, con cuerpo y alma, les diría: perseverad, aunque el mal reine en todas partes, algo que, mucho me temo, no cambiará.
Me cuesta pensar que soy una excepción; sin duda, muchos de mis lectores, coincidirán. Para cualquier tarea -no forzaré a mis vecinos a que me elogian- aunque tampoco evitaré afirmar que no se equivocará nadie contratándome; ahora bien, en qué destaco exactamente, eso es algo que debe averiguar mi patrón. En cuanto a hacer el bien, tal como se entiende, no es mi principal ocupación y no especialmente de modo intencionado. Todos afirman: «Actúa tal como eres, desde tu posición, sin aspirar a hacerte valer de más, y con gentileza, practica el bien”. Si compartiese ese discurso, tendría que afirmar: “¿Qué significa ser bueno?”. Acaso el sol debería detenerse después de haber encendido fuegos tan magníficos que han alcanzado a la luna o cualquier estrella de sexta magnitud, y como un buen Robin Hood, espiar tras las ventanas, tal lunático, arruinando las carnes y desvelando la oscuridad, en lugar de atizar su incomparable hoguera, hasta alcanzar magníficas llamas que brillen con tal intensidad que ningún mortal puede alzar la vista en su dirección, mientras y a la vez, da vueltas entorno a la Tierra, siguiendo su órbita, aportándole tantos beneficios —o como ha descubierto una filosofía más sagaz obteniendo el mundo los beneficios de girar a su alrededor—. Así Faetón, deseoso de manifestar su origen divino con actos de filantropía, se subió a un carro de fuego, y saliéndose de su órbita, redujo a cenizas numerosas manzanas de casas en los estratos celestes inferiores, y abrasó la superficie de la Tierra, secando todas sus fuentes y provocando la aparición del gran desierto del Sahara, hasta que Júpiter lo fulminó con un rayo que acabó con sus huesos en la Tierra, y el Sol, de pena, no lució durante un año.
¿No reconocéis el hedor de la bondad corrompida? Es humana, es divina, es carroña. Si yo tuviera la certeza de que un hombre se dirige a mi casa dispuesto a hacer el bien, echaría a correr para salvar mi vida, incluso si soplase ese viento seco y abrasador de los desiertos africanos conocido como simún, que se te mete por boca, ojos, nariz y oídos, llenándolos de arena y ahogándote, y eso sólo por miedo a que practicase en mí su bondad -que me inoculase semejante virus-. No, en este caso preferiría sobrellevar mi desventura de un modo natural. La bondad humana para mí no consiste en que me alimenten si tengo hambre, me calienten si padezco frío o me saquen de un pozo en el que pudiera haber caído. Cualquier perro Terranova puede hacer eso. La filantropía no significa, en su sentido más amplio, amor por el prójimo. Howard fue sin duda un hombre excelente, bueno y amable a su manera, y tuvo su recompensa; pero, en términos generales, ¿qué son para nosotros cien Howards si su filantropía no nos ayuda a mejorar cuando todo nos va rodado, justo cuando cualquier auxilio es más valioso? Jamás un grupo de filántropos se reunió para mejorar mi vida o la de mis iguales.
Los jesuitas se llevaron un gran sobresalto ante aquellos indios a los que, cuando eran quemados, les escucharon sugerir nuevos métodos de tortura a sus verdugos. Estando por encima de todo sufrimiento físico, demostraron que no necesitaban ningún tipo de consuelo por parte de los misioneros; lo de trata a todo el mundo tal como deseas que te traten a ti perdió su sentido ante aquellos que, por su parte, no se preocupaban en absoluto por el comportamiento ajeno, que, en cierto modo, hasta amaban a sus enemigos y llegaban a perdonar casi todos sus actos de agresión.
Aseguraos que dais al pobre toda la ayuda que necesita, por mucho que sean justo vuestras costumbres las que lo hunden en su miseria. Si les regaláis dinero, entregaos vosotros mismos, y no os limitéis a desprenderos de unas simples monedas. Con frecuencia nos equivocamos en nuestros juicios. Puede ocurrir que el pobre no tenga tanto frío y hambre como que encuentre una utilidad en ir andrajoso y sucio, en mostrarse poco refinado. Esa puede ser, en parte, su inclinación más que su desgracia. Si le dais dinero quizás lo emplee en comprar nuevos harapos. Sentía cierta compasión por aquellos desmañados jornaleros irlandeses que extraían hielo del lago, vestidos con ropas harapientas, mientras yo tiritaba de frío en mi traje bien cortado y perfectamente a la moda, hasta que un día excepcionalmente gélido uno de ellos, que se había caído al agua, vino a mi casa a secarse y le vi quitarse tres pares de pantalones y dos de medias antes de alcanzar la piel desnuda y aunque se trataba ciertamente de piezas sucias y andrajosas, no tuvo necesidad de aceptar las prendas extras que yo le ofrecí, pues interiormente iba bien cubierto. No necesitaba más. Así que la compasión se volvió hacia mí mismo y comprendí que el que necesitaba de esa caridad era yo, pues estaba mucho más necesitado de una buena camiseta de franela que él de una carreta rebosante de ropa barata. Cuántos se dedican a podar las ramas consumidas, pero que pocos hay que planten árboles… Y, ¿no ocurre acaso con frecuencia que quienes más grandes sumas y tiempo dedican a socorrer a los desvalidos sean justo los que con su modo de vida más contribuyen a extender esa miseria que en vano tratan de aliviar? Los píos tratantes de esclavos dedican las ganancias de cada décimo hombre que venden a pagar el domingo libre del resto. Algunos se muestran tan generosos con los pobres que los emplean en sus cocinas. ¿Su favor no sería acaso mayor si semejantes puesto lo ocupasen ellos mismos? Presumís de dedicar la décima parte de vuestros ingresos a caridad; quizá podríais emplear también las otras nueve partes hasta acabar de una vez con ella. Pues de esta manera la sociedad apenas recobra una décima parte del capital que genera. ¿Esa deuda tiene su causa en la generosidad de los desprendidos pudientes o a la negligencia de los jueces?
La filantropía es quizá la única virtud apreciada sin resquicio por nuestra especie. ¡Bobadas! Está sobrevalorada; y por puro egoísmo. Un día soleado, en Concord, un hombre sin recursos, robusto donde los haya, elogiaba ante mí a un conocido por la generosidad que demostraba con los más necesitados; o sea, con él mismo. Más que a nuestros padres y madres espirituales estimamos a nuestros tíos por los regalos que nos hacen. Una vez un respetado reverendo, hombre sensato y culto, después de enumerar los valores científicos, literarios y políticos de Inglaterra, y de citar a Shakespeare, Bacon, Cromwell, Milton, Newton y otros, habló de sus héroes cristianos a quienes, como si su profesión se lo exigiera, situó por encima del resto, denominándolos grandes entre los grandes. Se trataba de Penn, Howard y la señora Fry. A nadie le debería pasar inadvertida la falsedad e hipocresía que eso encierra. No se trataba de los personajes más destacados de Inglaterra; simplemente de sus más eminentes filántropos.
No quisiera ahorrarme los elogios que merece la filantropía, pero prefiero ensalzar a aquellos cuya vida y obras son un innegable ejemplo para la humanidad. No considero la mayor virtud del hombre su rectitud y benevolencia, que son, por así decir, su tronco y ramas. Plantas de cuya savia apagada hacemos tisanas para el enfermo, una aplicación humilde que constituye el recurso principal de los curanderos. Busco su semilla, el fruto recién recogido, que me embargue su fragancia y que su sabiduría colme nuestras relaciones. Su bondad no debe ser simplemente un gesto parcial y transitorio sino un todo, un líquido rebosante al que no le suponga esfuerzo alguno caer por las paredes de su recipiente, algo en lo que ni siquiera reparemos al ser nuestra expresión natural. Cuántos pecados esconde esa caridad. El filántropo riega con frecuencia su bondad con el vapor de las penas pasadas y lo denomina empatía. Deberíamos compartir nuestro valor, no nuestra desesperación, nuestra salud y bienestar, no nuestra enfermedad que, más bien, nos convendría evitar contagiar a los demás. ¿De qué lejanas tierras llega tal lamento? ¿En qué extrañas latitudes se encuentra el salvaje al que intentamos iluminar? ¿Quién es ese ser rudo, sin virtudes, al que quisiéramos redimir? Si algo aflige al hombre de manera que le impida comportarse como tal, si su abdomen está hinchado —¿no surge de él nuestra compasión?— es entonces cuando experimenta la necesidad de mejorar el mundo. Siendo él mismo un ser minúsculo, de repente descubre -y menudo descubrimiento, que va a ser él quien revele- que todos hemos estado arrancando los frutos de los árboles antes de su maduración; el mismo mundo se le antoja un espacio aún en desarrollo, al que le espanta que las nuevas generaciones hinquen el diente en ese estado incompleto; y bajo ese firme impulso bienhechor se desplaza al Polo Norte y la Patagonia y hasta a los atestados pueblos indios y chinos; y así, a cambio de unos pocos años de actividad filantrópica, en los cuales ha servido a causas nobles, sin duda, acaba por curarse de su dispepsia, e incluso le parece advertir un ligero rubor en una o las dos mejillas de nuestro planeta, lo que en su opinión es un signo claro de maduración, hasta el punto de que siente que la vida ha perdido por fin su brutalidad y se ha vuelto de nuevo un lugar dulce y agradable en el que reposar. Mientras tanto, yo nunca imaginé mayor crimen que los cometidos por mí mismo, ni he conocido ni conoceré peor hombre que yo.
Creo que lo que más entristece a esos reformistas no es la compasión que sienten por sus pobres semejantes, sino su sufrimiento particular, pese a ser los más santos de los hijos del Señor. Hablemos claro, dejemos que el aire de la primavera inunde sus pulmones y la luz del alba ilumine su lecho y se olvidará inmediatamente de su prójimo. Mi excusa para no posicionarme en contra del tabaco es que jamás lo probé; esa es la pena que sí deben sobrellevar quienes abrazan semejante vicio; sí probé, no obstante, otras muchas cosas acerca de cuyo uso puedo advertir a los demás. Si alguna vez os captan en alguna de esas sectas filantrópicas, no dejéis que vuestra mano izquierda sepa lo que hace la derecha, no merece la pena. Tras salvar al que se ahoga, limitaos a ataros los cordones de los zapatos. Tomaos un breve respiro y emprended cualquier otra tarea pendiente.
Nuestras buenas maneras se han corrompido al contacto con los santos. En los libros de salmos resuenan las melodiosas maldiciones de Dios que nunca cesarán. Se podría afirmar que profetas y redentores le han traído al hombre, más que esperanza, consuelo para sus temores. No encontraremos la satisfacción, sencilla, irreprimible, que el don de vivir nos regala, ni una gloriosa alabanza de Dios. La salud y el éxito, por lejanos que estén, me producen satisfacción; el fracaso y la enfermedad, sin embargo, me entristecen y hacen daño, no importa cuán habituado esté a ellos o ellos a mí. Si pretendiésemos, pues, recomponer la armonía del mundo, ya sea con remedios nativos, naturales o propios de la botánica, seamos primero tan sencillos y honestos como la propia naturaleza, disipemos las nubes que fruncen nuestro ceño y dejemos que la vida inunde nuestros poros. Renunciemos a ser los benefactores de los pobres y en su lugar luchemos por convertirnos en seres verdaderamente valiosos. Leí en El Gulistán o, como lo conocemos aquí, “El jardín de rosas” del jeque Sadi de Shiraz que “En cierta ocasión le preguntaron a un sabio, lo siguiente; de los numerosos insignes árboles que nuestro Dios todopoderoso ha creado, imponentes y acogedores, ninguno recibe el calificativo de azad o libre, exceptuado el ciprés, que no da fruto alguno; ¿cómo es eso así? El hombre respondió; cada cual tiene el producto que le corresponde y su estación señalada, durante la cual se muestra lozano y floreciente, y fuera de ella, marchito y seco; estados a los que nunca se halla expuesto el ciprés, siempre en flor; y de esta misma naturaleza participan los azads o religiosos sin ataduras. No persigas lo transitorio, pues cuando la raza de los Califas se haya extinguido el agua del Dijlah o Tigris seguirá fluyendo por Bagdad: si tienes las manos llenas, sé pródigo como la palmera; pero si nada posees que pueda repartirse, sé libre como el azad, sigue al ciprés.”
VERSOS COMPLEMENTARIOS
Las pretensiones de la pobreza
Presumes demasiado pobre y desvalido infeliz,
al reclamar tu lugar en el firmamento,
porque de tu humilde cabaña o cuba,
emana algún tipo de virtud manida y pedante,
brille el sol o esté el cielo encapotado,
entre raíces o hermosas flores; pues tu mano diestra,
arrancando de la mente toda pasión humana,
de cuyos troncos florecían bellas y lozanas virtudes
degradó la naturaleza y nubló nuestro juicio
y como Gorgona tornó en piedras a los hombres diligentes.
Nos aterra vuestra insípida sociedad
de exigida templanza,
y esa estupidez tan artificial
que no conoce pena ni alegría; como vuestra fingida
y falsamente exaltada contenida fortaleza
que preferís a cualquier atrevimiento. Esta estirpe baja y abyecta
cuyos cimientos hinca en la mediocridad
y conviene a vuestras mentes serviles; pero para nosotros
no hay virtudes que no admitan excesos, actos
atrevidos y generosos, magnificencia real,
prudencia previsora, magnanimidad
sin límites, esa heroica virtud
para la que la antigüedad no dejó nombre alguno
sino sólo modelos: Hércules,
Aquiles y Teseo. Vuelve a tu oscura celda;
y cuando te alcance el brillo de nuestra nueva esfera ilustrada
aprende a conocer siquiera lo que esas dignidades significaron.
Thomas Carew