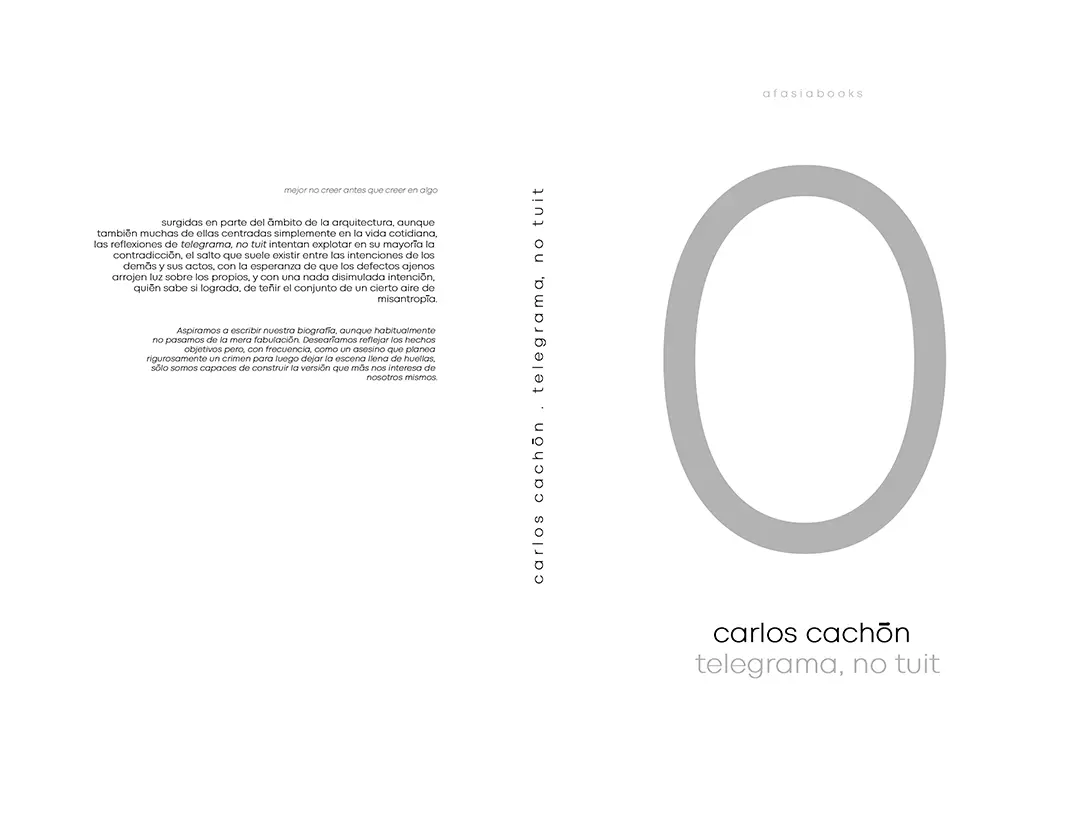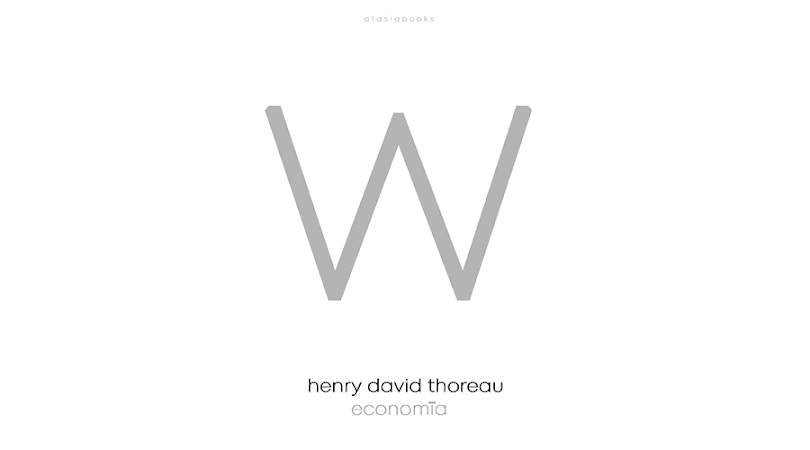
Aquí se construían casas con los materiales que la propia naturaleza suministraba para una raza más ruda y resistente que la actual, que vivía gran parte de su tiempo al aire libre. Gookin, delegado de asuntos indios en la Colonia de Massachusetts, afirmó en 1674: “Sus mejores casas están cubiertas y elaboradas con gran cuidado, de manera cálida y acogedora, con corteza extraída de los árboles en aquellas estaciones en que la savia fluye con fuerza, corteza a la que dan consistencia con la presión de pesados troncos… Las casas más pobres aparecen revestidas con unas esteras confeccionadas con ciertos juncos, y resultan tan compactas y cálidas como las anteriores, aunque no tan buenas… Las he visto de hasta veinte y treinta o más metros de largo por diez de ancho… Me he alojado en ellas a menudo y las he encontrado tan acogedoras como las mejores casas inglesas”. Añade que, generalmente, estaban cubiertas con alfombras finamente trabajadas y bordadas, y disponían de todo tipo de ajuar. Los indios habían alcanzado tal progreso que eran capaces de regular el viento que entraba por el respiradero del techo con una estera suspendida y accionada mediante cuerdas. Una vivienda así podía ser levantada en un día, o como máximo en dos, y se desarmaba y volvía a armar cuando fuese necesario en apenas unas pocas horas; y cada familia poseía una, o por lo menos una parte.
En plena naturaleza, cada familia posee una morada como la de los demás, y suficiente para satisfacer sus necesidades más sencillas y perentorias; pero no creo ser insensato al afirmar que mientras toda ave tiene un nido, cada zorro madriguera y los antiguos su choza, hoy, en nuestra sociedad, apenas la mitad de las familias posee vivienda propia. En nuestras urbes, la llamada civilización, sólo una fracción es dueña de las paredes que la protegen. El resto paga un alquiler, tanto en invierno como en verano, con el cual podría adquirir todo un poblado de chozas indias, y a cambio sólo obtiene pobreza. No deseo insistir en la desventaja del alquiler frente a la propiedad, pero es evidente que el indio es dueño de su morada porque resulta asequible, mientras que el hombre civilizado debe alquilar porque carece de medios para comprar una vivienda; y si me apuran, diría que, a la larga, ni siquiera para el alquiler. Pero, escucho argumentar, por su simple renta, el pobre hombre civilizado dispone de un palacio frente a la choza del salvaje. Una renta anual de veinticinco a cien dólares —estos son los precios actuales— le da derecho a los beneficios del progreso: salas amplias, pintura impecable y papel en las paredes, lujosa chimenea, revoco interior, lamas en las ventanas, tuberías de cobre, cerrojos en las puertas, bodega espaciosa y muchas más.
Pero, ¿cómo es que el que posee estas comodidades no es más un mísero hombre civilizado, mientras que el salvaje, sin ellas, nada en la abundancia? Si el progreso implica mejoras —y no diría que no es así; aunque parece que sólo los más listos saben aprovecharlas— debería proveer mejores viviendas, no más caras; porque el coste de una casa no es más que la porción de vida que uno entrega a cambio, a corto y largo plazo.
Puede que el precio de una casa corriente en nuestra vecindad ascienda a unos ochocientos dólares, lo que viene a suponerle de diez a quince años a un trabajador, incluso sin familia -si calculamos que un dólar al día es lo que gana un jornalero, pues si algunos reciben más, otros menos— de modo que hoy debemos esperar a la mitad de nuestra vida adulta para habernos ganado el albergue. Si lo que se paga es una renta, ¿dónde está el premio? En estas condiciones, ¿haría bien el salvaje en preferir el palacio?
Se podrá objetar que limito el valor de esta propiedad superflua, en lo relativo al propietario, a una especie de fondo de reserva para los gastos de su funeral. Pero quizás no sea necesario que un hombre se entierre a sí mismo. En todo caso, lo dicho subraya una importante diferencia entre el hombre civilizado y el salvaje; no dudo de que al haber convertido la vida del hombre civilizado es una especie de institución, donde los beneficios individuales se someten al bien común, se buscase favorecernos. Sin embargo, me gustaría señalar cuál es el precio presente que hemos de pagar por esas ventajas y sugerir de paso de qué modo podríamos obtener idénticos beneficios sin tal alto coste. ¿Qué queréis decir con eso del eterno pobre en vosotros, o de padres que no han comido sino uvas ácidas y de niños con dentera?
“Vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué
usar este refrán en Israel”.
“He aquí que todas las almas son mías; como el alma del Padre,
así la del Hijo; el alma que pecare, esa morirá”.
(Ezequiel XVIII, 3, 4)
Cuando pienso en mis vecinos, los granjeros de Concord, que no son un caso excepcional, observo que la mayoría ha tenido que trabajar veinte, treinta o cuarenta años para poder hacerse realmente con su propiedad, por lo general heredada con gravámenes o adquirida con hipotecas —podríamos estimar en un tercio de lo que han ganado con su oficio el coste de esas casas y probablemente nos quedaremos cortos—. Tampoco es raro que esas cargas superan el valor de la misma propiedad, lo que de verdad la vuelve una carga, pese a lo cual no suelen renunciar a heredarla, pues afirman, están tan familiarizados con ella… Y no deja de sorprenderme que, en lo relativo a los recaudadores, no puedan señalar en esta ciudad a más de una docena de auténticos dueños de sus granjas, libres de toda deuda. Si deseáis conocer la historia de esas granjas preguntad en el banco donde han sido financiadas. Y es que el hombre que ha pagado con su esfuerzo su propiedad es tan raro que todos le señalan con el dedo. ¿Habrá tres en Concord? Lo que se dice de los comerciantes, que un porcentaje de hasta el 97% fracasa en sus inversiones, es aplicable también a los granjeros. Con respecto a aquellos, no obstante, uno de ellos me replica pertinentemente que gran parte de los impagos no se deben a auténticas quiebras sino más bien a la voluntad de los deudores de eludir los pagos simplemente para vivir con un poco más de desahogo; o sea, que se trata de una quiebra moral. Lo que da un cariz peor al asunto y sugiere, además, que probablemente los tres que se habían salvado, no eran precisamente honestos, lo que los condena aún más que a quienes fracasaron honradamente. La falta de dignidad es el trampolín desde el cual gran parte de nuestra civilización toma impulso hoy en día; mientras que el salvaje no cuenta con otra tabla de salvación que el hambre. Con todo, la Feria de Ganado de Middlesex sigue convocándose brillantemente cada año, como si su mundo fuera sobre ruedas.
El labriego se esfuerza en resolver el problema de su subsistencia con una fórmula más complicada que la misma subsistencia. Para lograr algo que llevarse a la boca se dedica a la especulación. Con su ganado. Con suma destreza despliega su hábil trampa con la que asegurarse el bienestar y la independencia y cuando se da la vuelta, zas, lo que está dentro es su pierna. Por esa razón es pobre; como lo somos nosotros en relación al sosiego de nuestros antepasados por mucho que nos rodee el lujo. Escuchemos a Chapman:
“Esta nuestra falsa sociedad de hombres
por un poco de lujo terrenal
disuelve en aire todos los bienes celestiales”

Y cuando el granjero al final es dueño de su casa, puede descubrirse aún más pobre, pues no posee él a la casa sino al revés. Desde mi punto de vista es incuestionable la objeción que hizo Momo a Minerva con respecto a la mansión que se había construido: “que su naturaleza era inmueble y, por tanto, no le permitiría librarse de las malas vecindades”; ¿podríamos decir algo diferente hoy? Habitando viviendas tan absorbentes que parece que nos tienen presos; y, ¿quién es el pérfido vecino a evitar sino uno mismo? Conozco a una o dos familias en esta ciudad que, por al menos una generación, han estado deseando vender su hogar en las afueras para trasladarse al centro sin lograrlo. Llegará su solución. Cuando mueran.
Estoy de acuerdo en que, no sin esfuerzo, al final todos pueden poseer, mediante alquiler o compra, una casa moderna con todas sus ventajas. El progreso ha mejorado nuestros hogares, ¿pero ha hecho lo mismo con sus habitantes? Ahí están los palacios, ¿pero los reyes y nobles? Y si la meta del hombre actual no tiene más valor que la de sus antepasados, si empeña la mayor parte de su tiempo en satisfacer necesidades perentorias y meras comodidades, ¿por qué su morada debería ser mejor que la de aquél?
Y, ¿cómo le va a la minoría de los desheredados? Quizá se descubra que si algunos viven un poco mejor que los salvajes, otros ni siquiera los igualan. La opulencia de una clase se equilibra con la indigencia de la otra. De un lado el palacio, del otro el asilo y “el pobre invisible”. Todos los que construyeron las pirámides, la tumba de los Faraones, se alimentaban a base de ajos, y puede que a su muerte ni fueran enterrados. Incluso el albañil que remata la cornisa del palacio, ¿no debe retirarse, acabada la jornada, a una choza apenas mejor que las tiendas indias? Es un error pensar que en el mundo civilizado la vida de muchos habitantes ha de ser por fuerza mejor que la de los antiguos analfabetos. Me refiero a los pobres desposeídos no a los pobres ricos. Para comprenderlo sólo hace falta observar las chabolas que bordean nuestras líneas del tren, ese gran signo de progreso; otro tanto cabría decir de aquellos con los que me topo en mis paseos cotidianos, tantos seres humanos hacinados en lóbregos cuchitriles, con la puerta abierta aun en invierno para arañar un rayo de luz, sin leña, jóvenes y viejos con el cuerpo contraído por el hábito de encogerse frente al frío y la miseria, cuerpos apenas desarrollados por tanta escasez. ¿No deberíamos premiar a esos hombres que han contribuido a levantar las grandes obras de nuestra generación? No es otra, bien visto, la condición de los obreros en Inglaterra, la gran fábrica del mundo. Lo mismo cabría decir de Irlanda, señalada en los mapas con signos de admiración. Comparad la complexión de un irlandés con la de nuestros indios o los oriundos de los mares del Sur, o aun con la de cualquier raza salvaje antes de que el contacto con la civilización la degradase. Y no me cabe la menor duda de que quienes los gobiernan son tan avispados como la mayoría de sus homólogos cultos. Lo que demuestra que las costillas prominentes son también una característica del progreso. No hace falta que nombre a los trabajadores de los estados sureños, productores de nuestros principales bienes de consumo, ellos mismos uno más de los bienes de consumo de la región. Y me limito a aquellos casos que podríamos considerar leves.
La mayoría de los hombres no parece haber reflexionado nunca sobre qué significa poseer una casa, y se degradan innecesariamente de por vida, porque creen que su deber es no estar por debajo de su vecino en cuestiones de propiedad. ¡Cómo si uno estuviera obligado a vestir todo lo que le corta el sastre o como si, después haberse librado de las hojas de palma o las pieles sin tratar con que se cubría en la antigüedad, se lamentara de estos tiempos difíciles que no le permiten el lujo de comprarse una corona! Podríamos inventar casas aún más lujosas y con infinitas comodidades que, por supuesto, ningún hombre podría pagar. ¿Hemos de esforzarnos siempre por conseguir más en vez de conformarnos con menos? ¿Es la obligación de todo ciudadano respetable enseñar solemnemente a los más jóvenes, de palabra y obra, que deben adquirir un número superfluo de relucientes zapatos y paraguas, así como abundantes habitaciones que permanecerán vacías de por vida para huéspedes aún más huecos? ¿Por qué no deberían ser nuestros muebles tan sencillos como los de los musulmanes o los indios? Cuando pensamos en los seres insignes de nuestra nación, a los que consideramos casi divinos, capaces de transmitirnos las más elevadas enseñanzas, ¿nos los imaginamos con amplios séquitos, con carruajes repletos de muebles a la moda? Y puestos a conceder —que no sería poco— quizás sería admisible una mayor complejidad en nuestros muebles si nuestra moral e inteligencia fuesen también superiores a las de los orientales. Todos esos muebles abarrotan nuestras casas y no haría mal toda buena ama de casa en barrerlos en su mayoría como basura y aún le quedarían tareas por hacer. ¡Las labores del hogar! Allí donde reina la belleza del amanecer y donde resuenan las melodías de Memnon, ¿qué espacio deberíamos reservar a las labores del hogar? Tenía tres guijarros sobre mi escritorio y cuando me di cuenta, espantado, que debía limpiarles el polvo cada mañana -¿alguna vez los enseres que habitan mi cabeza han necesitado cepillado?- no dudé en lanzarlos por la ventana. ¿Muebles en mi casa? Prefiero descansar al aire libre, donde jamás se acumula el polvo sobre la hierba salvo que algún idiota haya removido la tierra.
Son los pedantes y ociosos los que dictan las modas que luego sigue el rebaño. Todo viajero que se detiene en las, así consideradas mejores fondas, pronto lo descubre, pues no tarda en sentirse como un Sardanapalus asediado, y si se rindiera a las ternuras con que lo agasajan pronto se sentiría el más mísero de los míseros.
Veo que en nuestros vagones tendemos a invertir más en lujo que en seguridad y eficiencia, y así es como sin garantizar lo principal, amenazamos convertirlos en meros salones modernos, con sus divanes, otomanas y pantallas, amén de un centenar de objetos orientales importados a nuestras latitudes, que se crearon para las mujeres del harén y los afeminados que habitan el Imperio Celeste, cuyos nombres, de conocerlos, avergonzarían a Jonathan. Preferiría sentarme sobre una calabaza, en su sola compañía, que apretujarme sobre un mullido cojín de terciopelo. Prefiero recorrer libremente los caminos de este mundo en un simple carro de bueyes antes que subirme al más lujoso y engalanado vagón, aun dirigiéndome al mismísimo paraíso, rodeado de una peste indescriptible.
La desnudez y sencillez de nuestros primitivos ancestros revelaba esa virtud, la de hallarnos ante un simple hombre en medio de la naturaleza. Recuperadas las fuerzas tras comer y dormir retomaba su camino cada mañana. Pero la especie humana inventa una herramienta y se convierte ella misma en herramienta. El que arrancaba los frutos de los árboles cuando tenía hambre se ha vuelto agricultor; el que no necesitaba para descansar más que la sombra de un árbol ahora posee una vivienda. Ya no acampamos al anochecer, sino que nos hemos vuelto tan sedentarios que no recordamos que existe el cielo. Hemos hecho del cristianismo una forma evolucionada de agronomía. Así, para habitar este mundo hemos construido una mansión familiar y para el otro una tumba no menos familiar. Las mejores obras de arte son la expresión del esfuerzo por trascender nuestra mísera condición, pero en la actualidad todo arte se limita a contentarse con su estado inferior y renuncia a cualquier altura. Realmente hemos conseguido alejar todo arte auténtico, si es que alguna vez estuvimos cerca de él, y ni nuestras vidas, ni nuestras casas y calles, le ofrecen un digno pedestal sobre el que asentarse. No hay clavo del que colgar un cuadro ni estante donde poner el busto de un héroe o de un santo. Cuando pienso en cómo se construyen y pagan —o no se pagan— nuestras moradas, me maravillo de que el piso no ceda bajo los pies del visitante, mientras admira las fruslerías depositadas sobre el mantel, hasta aterrizar en el sótano, donde, al menos, encontrará una base sólida y digna, aunque también polvorienta. A mi modo de ver, eso que llaman vida refinada y próspera es algo a lo que sólo se ha llegado tras un proceso de ascensión y, por ello, me resulta difícil apreciar las obras de arte con que se adorna, ya que lo que capta mi atención es precisamente ese progreso; y debo decir que los saltos más remarcables de los que he tenido noticia, si nos ceñimos a los provocados exclusivamente por la musculatura humana, se han atribuido a ciertos árabes atléticos que al parecer se elevaron hasta unos seis metros desde el suelo. Y salvo mediación de algún mecanismo artificial, desde esa altura deberán caer de nuevo. De ahí que lo primero que me siento tentado a preguntarle a los propietarios de semejantes servidumbres es: ¿quién te sostiene? ¿Eres uno de los 97 que fracasan o de los 3 que alcanzan el éxito? Respóndeme y entonces tomaré en consideración tus fruslerías y quizás aprecie su carácter decorativo. El carro precediendo al caballo ni es bello ni sirve para nada. Antes de que podamos engalanar nuestras casas con objetos hermosos es necesario desnudar las paredes, tanto como nuestras vidas, para poder fundar una auténtica domesticidad y existencia desde nuevos cimientos, ahora sí, sólidos: en la actualidad, el buen gusto sólo existe al aire libre, donde ni reina casa ni casero.
El gran Johnson, en la descripción que hace de los primeros colonos de su ciudad, contemporáneos suyos, en “Wonder-Working Providence” nos dice que “al principio no necesitaban más refugio que ocultarse bajo la tierra, en alguna excavación practicada al efecto en la ladera de una colina, y que sirviéndose de tablas sobre las que lanzaban tierra producían una humeante fogata en el punto más elevado de la vertiente”. “No construían casas”, afirma, “si el Señor no les proporcionaba tierras en las que fructificase pan para alimentarlos, y las primeras cosechas solían ser tan escasas que tenían que cortarlo en finísimas rodajas como método de racionamiento”. En 1650, el secretario de la provincia de Los Nuevos Países Bajos informaba en holandés a quienes deseaban obtener una concesión de tierras que “los pobladores de su provincia, y en especial los de Nueva Inglaterra, sin medios al principio con que construirse granjas como desearían, se ven obligados a cavar una oquedad en el suelo, a modo de sótano de unos dos metros de profundidad, del ancho y largo que juzguen apropiado, para retener luego la tierra mediante una especie de encofrado, cuyas uniones refuerzan por añadidura con cortezas de árboles u otro material; cubren el piso de ese sótano con madera y también lo revisten sobre su cabezas a modo de techo, y por último elevan por tejado unos tableros que cubren de césped o toba, de manera que puedan mantenerse secos y protegidos del frío con sus familias durante dos, tres y hasta cuatro años, conscientes de que podrán añadir tabiques a medida que la dinámica familiar lo haga necesario. Los pudientes y dignatarios de Nueva Inglaterra construyeron así sus primeras moradas por dos razones; primero, para no perder tiempo en la edificación y verse faltos de comida así en la estación siguiente; y segundo, para no desanimar a los pobres trabajadores que habían acudido en gran número desde su vieja patria. Transcurridos tres o cuatro años, ya con sus plantaciones en marcha, construyeron hermosas casas cuyo coste sobrepasaba los miles”.
disponible en afasiabooks: https://www.amazon.es/dp/B0CVZV6RJV
walden: https://www.amazon.es/dp/B0CVVV7F6N
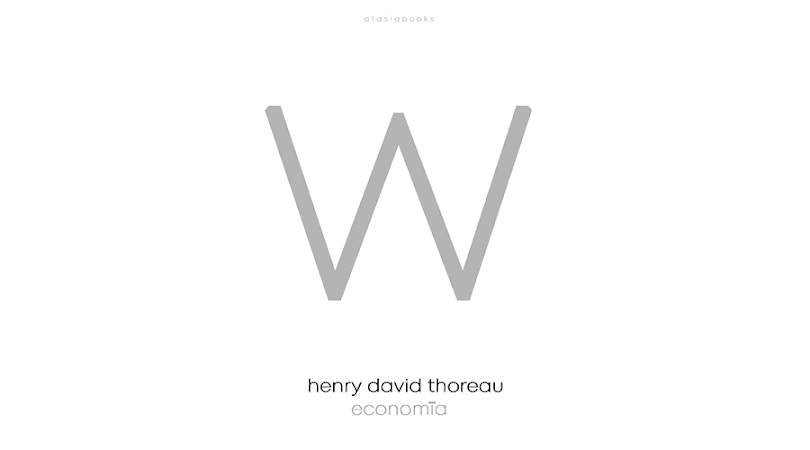
Procediendo así, nuestros antepasados mostraron una prudencia que indicaba que su intención era satisfacer inicialmente las necesidades más perentorias. ¿Y ahora? ¿Sucede lo mismo? Cuando pienso en adquirir una de esas lujosas moradas que tanto se estilan, me echo inmediatamente atrás porque, por decirlo así, nuestro país no ha alcanzado aún una auténtica cultura humana y las rebanadas que podemos servirnos son incluso mucho más finas que las de nuestros antepasados. No se trata de que debamos renunciar a los ornamentos, incluso en los periodos más difíciles; pero dejemos que la belleza que inunde nuestras casas esté tan enraizada con nuestra vida, como el caparazón al molusco, que no nos sepulte. Aunque, disculpadme, tras conocer bien una o dos de ellas, sé muy bien cómo resultan.
Hemos avanzado lo suficiente como para no vivir ya en una cueva o en una tienda, o cubrirnos con pieles, y debemos aceptar las ventajas que la industria e inventiva humanas nos ofrecen, pese a haber sido adquiridas a tan elevado coste. En una comunidad como la nuestra, los tableros y pizarras, la cal y los ladrillos son más asequibles que una cueva más o menos decente, que los inmensos troncos del pasado, la corteza en grandes cantidades o las piedras o cerámica apenas tratadas. Sé de lo que hablo pues lo he experimentado en la teoría y en la práctica. Con un poco más de ingenio podríamos aprovecharnos de esos materiales para hacernos más ricos que el más pudiente, hasta convertir nuestra cultura en una bendición. El hombre civilizado supera, a fin de cuentas, al salvaje en conocimientos y experiencia. Pero, vayamos al grano.
Hacia finales de marzo de 1845 pedí prestada un hacha y me dirigí a los bosques próximos a la laguna de Walden, cerca de donde pretendía construir mi cabaña, y empecé a talar algunos magníficos pinos blancos aún jóvenes. Es difícil empezar sin préstamo alguno, pero quizás sea ésta la forma más generosa de hacer a los demás participes de nuestra empresa. Al dármela el dueño del hacha me dijo que era la niña de sus ojos; pero yo se la devolví a sus manos aún más afilada. Empecé a trabajar en una ladera de suave pendiente cubierta de pinos que enmarcaban la vista del lago, junto al cual se abría un pequeño campo donde florecían más pinos y nogales. Pese a algunas zonas resquebrajadas, el hielo de la laguna no se había disuelto todavía y se mostraba oscuro y rebosante de agua. Mientras permanecí allí se levantaron algunas ventiscas; pero la mayor parte del tiempo, mientras volvía al pueblo siguiendo las vías del ferrocarril, sus dorados taludes de arena se sucedían centelleantes en medio de las neblinas, los raíles resplandecientes al sol de la primavera, y podía escuchar a las alondras, los piwis y otras aves de nuevo de regreso ante nosotros para comenzar otro año. Eran unos apacibles días de primavera, en los que el invierno de nuestro descontento, a imagen de la misma tierra, se derretía, y la vida, hasta entonces aletargada, renacía. Un día que mi hacha se había desprendido del mango, tras abatir un lozano nogal del que obtuve una cuña que clavé en el mango con ayuda de una piedra —y luego sumergí en una charca para que se hinchara la madera— vi como una culebra de rayas se sumergía en el agua hasta el fondo, para permanecer allí plácidamente mientras la tenía a la vista, quizás más de un cuarto de hora; quizás porque aún no había salido del todo de su letargo. Se me ocurrió que esa era la causa de que muchos hombres apenas hubiesen superado su antigua condición, primitiva, sin ambiciones; y que bastaría con que se permitiesen sentir la influencia del renacer primaveral para que, de repente, alcanzasen una vida más plena y cultivada. Ya me había cruzado antes por el camino con culebras que bajo el rocío mostraban su cuerpo aún insensible y rígido, esperando que el sol las devolviese a la vida. El primer día de abril llovió y se derritió el hielo y a primera hora oí a un ganso extraviado que buscaba su camino por la laguna, al tiempo que graznaba como si hubiera perdido el norte, como una aparición en medio de la niebla.
Continué así varios días, cortando y desmochando ramas con mi hacha, cepillando tableros y vigas, sin ningún elevado o erudito pensamiento que manifestar, cantando para mí:
Son muchas las cosas que los hombres dicen saber
pero, ¡ay!, cómo alzan el vuelo
artes, ciencias
y mil martingalas;
y más allá del viento que sopla,
poco más llegan a conocer.
Desbasté largueros con una superficie de unos quince centímetros cuadrados, las vigas normalmente sólo por sus dos caras vistas, las tablas que revestían paredes y techos apenas por uno, dejando en el resto la corteza, de modo que resultaban tan rectos y mucho más robustos que los que habían pasado por la sierra. Cada listón fue perfectamente pulido y espigado en su extremo, pues para entonces me habían dejado nuevas herramientas. Mi jornada en los bosques no se me hacía larga; solía llevar mi almuerzo, pan y mantequilla, envuelto en el mismo periódico que luego leía mientras comía, acto que transcurría entre las ramas de pino recién cortadas, las cuales rociaban con su fragancia mi alimento, pues mis manos estaban siempre cubiertas de una espesa capa de resina. Para cuando daba fin a mi tarea, era ya más amigo que enemigo de los pinos, pese a haber derribado más de uno, pues mi conocimiento sobre ellos se había acrecentado. No faltaron los vagabundos atraídos por el ruido del hacha, y entablamos plácidas conversaciones entre las astillas que mi mano producía.
A mediados de abril, teniendo en cuenta que no me apresuré con mi trabajo sino que intenté disfrutar al máximo de él, mi casa quedó ensamblada y lista para ser cubierta. Para obtener los tablones necesarios había comprado ya la cabaña de James Collins, un irlandés que trabajaba en el ferrocarril de Fitchburg. Todos la consideraban espléndida. Cuando fui a verla, el dueño no estaba. La inspeccioné desde fuera, sin que nadie reparase en mi presencia, dada la altura y profundidad de su única ventana. Se trataba de una construcción de escasas dimensiones, de tejado puntiagudo, sin nada más reseñable, pues el polvo la cubría hasta una altura de metro y medio como si se tratase de un montón de estiércol. El techo era lo más sólido, pese a que mostraba un cierto alabeo y quizás se había deteriorado un poco por el sol. No había marco en la puerta, que de todos modos servía de senda permanente para las gallinas. La señora Collins apareció de pronto y me invitó a entrar. Así que todas ellas se me aproximaron. El interior era oscuro y el suelo, sucio en su mayoría, se mostraba húmedo y pegajoso, permitiendo ver apenas aquí y allá algún tablero sin signos de deterioro. La mujer encendió una lámpara para mostrarme el interior de techo y paredes, así como el suelo de madera que se extendía hasta debajo de la cama, al tiempo de que me advertía de que no entrara en el sótano, una especie de agujero excavado en la tierra, de algo más de medio metro de profundidad. Según sus propias palabras “había buena madera arriba, buenas maderas en los costados y una buena ventana”, de dos vidrios originalmente y de la que últimamente sólo hacía uso el gato. Había una estufa, una cama, un lugar para sentarse, un niño nacido allí, una sombrilla de seda, un espejo dorado y un molinillo de café, visiblemente nuevo, clavado en un tocón de madera. Eso era todo. James, entretanto, había vuelto, y enseguida cerramos el trato. Yo tenía que pagar cuatro dólares y veinticinco centavos aquella misma noche, él la dejaría vacía hacia las cinco de la mañana, sin que nadie pudiese comprarla ya: y tomaría posesión hacia las seis. Sería bueno, me dijo, que lo cerrásemos temprano, antes de que tuvieran lugar algunas reclamaciones vagas, totalmente injustas, referentes a la renta del suelo y al combustible. Ésta era la única pega, me aseguró. A las seis me crucé con él y su familia en la carretera. Un gran fardo contenía todo su mundo -cama, molinillo, espejo y gallinas- todo menos el gato, que corrió hacia los bosques y adoptó la vida salvaje hasta que, como supe después, una trampa para marmotas lo convirtió definitivamente en felino muerto.
Aquella misma mañana la desmonté, arrancando los clavos, y en repetidos viajes con una carretilla de mano transporté planchas y maderos cerca de la laguna para que se secaran y enderezaran de nuevo al sol. Un tordo bastante madrugador me regaló una nota o dos mientras avanzaba hacia el bosque. Más tarde fui informado en tono chismoso por un joven llamado Patrick de que un tal Seeley, irlandés, aprovechaba el tiempo en que no estaba allí para hacerse con los clavos útiles, que no se habían doblado y, en consecuencia, se podían aún reciclar, y con las argollas y pernos, para mostrarse a continuación, cuando yo aparecía, indiferente, como recién levantado, con pensamientos también renacidos quizás, mientras observaba la devastación; a falta, dijo, de más que hacer. Sin duda, estaba allí a modo de espectador, intentando equiparar aquella acción anodina con la deposición de los dioses de Troya.
Excavé mi sótano en la ladera sur de una colina, donde una marmota había horadado antes su madriguera, esquivando las raíces de zumaque y moras silvestres, y resto de vegetación, con unas dimensiones de unos dos metros cuadrados y casi tres de profundidad, hasta alcanzar una capa fértil de tierra, donde, ciertamente, no se me helarían las patatas en invierno. Construí las paredes de forma escalonada, sin compactar; pero sin la perniciosa presencia del sol jamás hubo un desprendimiento. Apenas me llevó un par horas. Y disfruté del esfuerzo, pues es una constante que los hombres caven en todas partes a la búsqueda de un espacio aclimatado apropiadamente. En la mansión más espléndida de cualquier ciudad aún es posible dar con el sótano donde, como antaño, se guardan las provisiones y mucho después de que hayan caído los muros, su huella permanece indeleble en la tierra. La casa no es sino una especie de porche edificado por el que se accede a la madriguera.
Por fin, a primeros de mayo, y con la ayuda de algunos conocidos, más por un cierto afán de socialización que por verdadera necesidad, levanté la estructura de mi casa. Ningún hombre habrá contado con mejores colaboradores. Su destino, me atrevo a decir, es contribuir a la construcción de obras aún más imponentes algún día. Empecé a habitarla un 4 de julio, tan pronto como dispuso de tabiques y techo, pues le di a los tableros un borde biselado, de forma que una vez solapados resultasen estancos; y aún antes ya había construido los cimientos de una chimenea en un rincón de la casa tras transportar yo mismo colina arriba como dos carretadas de piedras desde la orilla de la laguna. La chimenea estuvo concluida con mi azada en otoño, a tiempo de proporcionar calor en la época en que más se necesita y, hasta entonces, cociné al aire libre nada más levantarme: lo cual estimo más conveniente y placentero en muchos aspectos que lo que marcan las convenciones. Cuando llovía antes de que mi pan estuviera listo, fijaba unos cuantos tableros o listones por encima del fuego y me sentaba a su abrigo esperando que la cocción estuviera lista y no fue una experiencia desagradable. En aquellos días, en que sobre todo hacía uso de mis manos, apenas leía, pero de los escasos retales que me encontré por mi suelo, mesa o mantel, disfruté tanto que resultaron dignos contrincantes de la mismísima Ilíada.
Valdría la pena, quizá, construir de una manera más ponderada de lo que yo lo hice, considerando por ejemplo qué fin guardan en relación con la naturaleza del hombre una puerta, una ventana, un sótano o una buhardilla, y absteniéndonos de erigir jamás nada que vaya más allá de esos simples elementos hasta que demos con un fin más valioso que simplemente satisfacer nuestras necesidades más perentorias. Existe una cierta aquiescencia entre el modo en que el hombre erige su casa y al ave su nido. ¿Quién sabe si, en el caso de que los hombres construyeran sus casas con sus propias manos y se proveyeran de alimentos a sí mismos y a sus familias de un modo igualmente sencillo y sin pretensiones, no desarrollarían una facultad común, me atrevería a decir que poética, similar a la de las aves que cantan su dicha cuando están satisfechas? Pero, en fin, como los cucos, que se aprovechan de los nidos de otras especies, y que difícilmente alegrarán al viajero con sus gorjeos disonantes, cedemos al carpintero el placer del construir. ¿Qué peso tiene la arquitectura en el común de los mortales? En todos los paseos que di por el mundo jamás me encontré con hombre alguno entregado a la simple y natural tarea de construirse su propia casa. Pertenecemos a la comunidad. Y no es sólo el sastre quien representa la novena parte del hombre activo; otro tanto cabe decir del predicador, del comerciante y del labriego. ¿Quién diseñó la división del trabajo? ¿Y qué objeto tiene? No me cabe la menor duda de que otro podría pensar por mí; pero no es en modo alguno deseable que lo haga hasta el punto de que yo renuncie a mis propias reflexiones.
Cierto, hay algunos que reciben el nombre de arquitectos en este país, y al menos me han hablado de uno convencido de que el ornamento no está exento de autenticidad, que posee ese valor del que se deriva la belleza, lo que para él supone toda una revelación. Nada que objetar, desde su punto de vista, aunque apenas mejore al tan habitual diletante. La emocionante transformación de la arquitectura comenzó por la cornisa, no por los cimientos. Todo consistía en erigir sentidos ornamentos. Que cada acaramelada ciruela tuviese un hueso en su interior, una simiente -yo personalmente no soporto el azúcar en las ciruelas- y no el grado de verdad que, desde dentro y desde fuera, empuja a inquilinos y usuarios a dar forma a sus construcciones, dejando que los ornamentos hagan lo que les dé la gana. ¿Qué persona sensata pudo suponer jamás que los ornamentos eran algo puramente externo, que se hallaban en la piel -que la tortuga se hizo con su moteado caparazón y el marisco con sus nacarados relieves por medio de un contrato como el que suministró a los vecinos de Broadway la Iglesia de la Trinidad-? Pero la relación del hombre con el estilo arquitectónico de su casa es igual a la de la tortuga con su coraza; como no encontrarás soldado tan ocioso como para pintar el color exacto de su valor en un estandarte. Ya lo descubrirá el enemigo. Y puede que palidezca en el momento decisivo. Así, me dio la impresión de que aquel hombre se inclinaba meramente sobre la cornisa para susurrar a los rudos habitantes de la finca sus medias verdades, que ellos conocían bastante mejor. Lo que yo entiendo como bello en arquitectura ha surgido desde dentro, de las necesidades y carácter de sus habitantes, únicos constructores, a partir de una autenticidad y nobleza inconscientes, no de lo aparente y cualquier tipo de perfección que seamos capaces de imaginar vendrá de la misma vida, de su brillo sin pretensiones. Las construcciones más interesantes de este país, como bien sabe el pintor, son las que menos pretensiones tienen, las humildes masías y cabañas de troncos de los más pobres; es la vida de quienes las habitan la que determina sus revestimientos y no las peculiaridades de sus superficies lo que las vuelve pintorescas. Y así de interesantes resultarán las viviendas de nuestras ciudades cuando la vida de sus moradores sea tan sencilla y grata a la imaginación que no se perciba en su estilo el menor esfuerzo por causar efecto. La mayoría de los ornamentos arquitectónicos son sencillamente huecos, y desaparecerán tras una tormenta, como plumas impostadas, sin que su pérdida afecte a nada esencial. Los que no tienen vino ni aceite en sus bodegas pueden arreglárselas sin arquitectura. ¿Qué ocurriría si se concediese la misma importancia a los arabescos estilísticos en la literatura o los arquitectos de nuestras biblias dedicaran tanto tiempo a las cornisas como hacen los de nuestras iglesias? Ese es el proceder de las “belles lettres”, las “beaux arts” y sus acólitos. ¿Cuánto le importa al hombre juicioso cómo se disponen ante él unos tirantes y largueros o de qué color se pintan sus cercas? Tendría sentido si, de verdad, él hubiese sido el albañil o pintor; pero la vivienda que ignora el espíritu de su morador se convierte en un ataúd —arquitectura funeraria— y ser “carpintero” entonces se vuelve sinónimo de “sepulturero”. Un hombre en su indiferencia o desesperación hacia la vida puede llegar a exclamar, toma un puñado de la tierra que tienes a tus pies, y pinta tu casa de ese color. ¿Está pensado en su definitiva y última morada? No me cabe duda. ¡Cuánta ociosidad! ¿Por qué recurrir a un montón de polvo? Mejor que tu casa se ajuste a tu propio carácter; permitid que palidezca y se ruborice como vosotros. ¡Brillante empresa la de mejorar el estilo arquitectónico de nuestras cabañas! Cuando descubráis ornamentos que me reflejen, entonces si me los pondré.