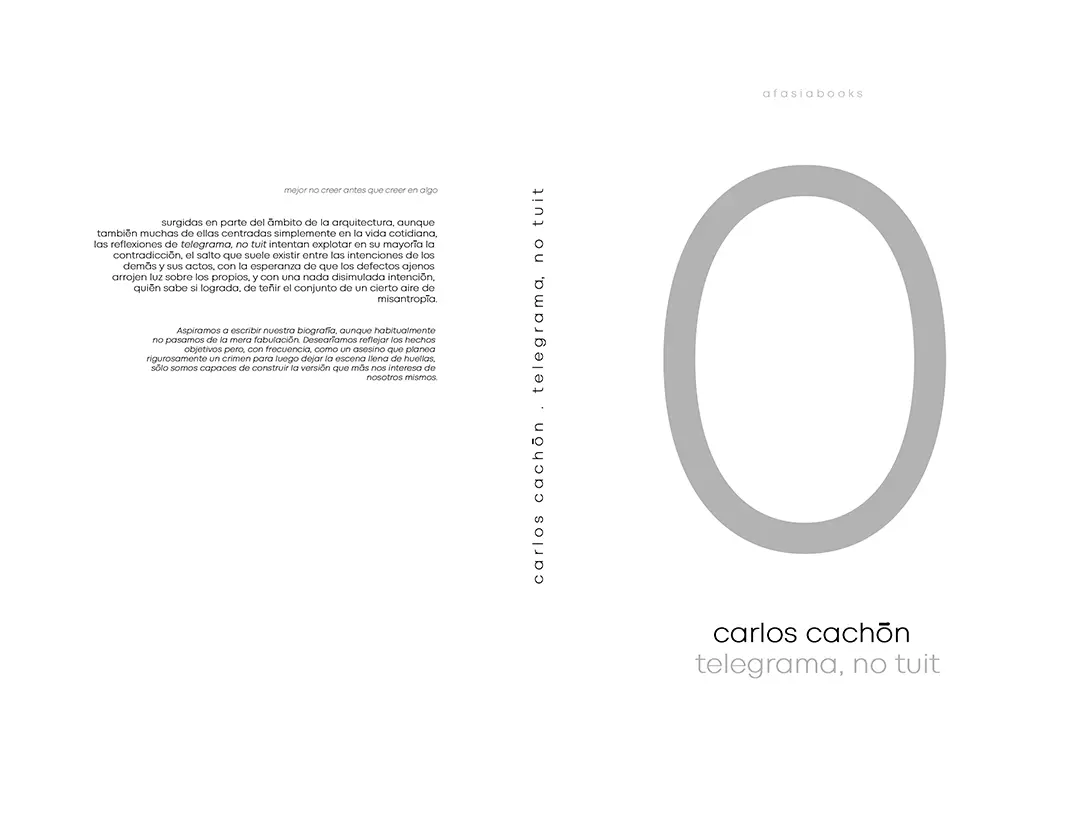Hablo de lugares que ya conozco. No importa que no haya estado nunca en ellos. Lugares que vemos allí donde no están. Que nadie nos ha presentado pero son nuestros. Que nunca hemos visitado pero comprendemos. Por ejemplo los alrededores, con sus contornos irregulares, de una vieja catedral que nunca pisamos, con sus calles residuales, desordenadas, que nadie imaginó nunca que fuesen así, en una ciudad de la que lo desconocemos todo, su lengua, las costumbres de sus gentes, los materiales, físicos o mentales, con que ha sido construida. Los recorren una cantante que hace de actriz y un hombre corriente que hace de actor pero podrían ser personas sin más, no importa cómo llegan a nosotros esos lugares. No existen guías para dar con ellos. Ni manuales ni listados de instrucciones. Su búsqueda no se enseña en las escuelas. Pero cuando los encontramos los reconocemos. No importa siquiera si llegamos a alcanzarlos físicamente. Pueden aparecernos cuando los visitamos en persona. O simplemente al observarlos a través de una pantalla. Pero algo nos recuerda que hemos estado allí. Quizás la atmósfera. Quizás la neblina o la lluvia persistente. Iguales a otras que un día contemplamos y ya habíamos olvidado. Quizás su silencio, la ausencia casi de personas. En nada distintos a otros que recorrimos y nos dejaron una impresión. Lugares desconocidos. Pero idénticos a aquellos que un día fueron nuestros. Que nos resultaron importantes. Que sin que lo esperásemos vuelven a cobrar vida. Y a la vez nos despiertan una parte de nosotros que creíamos perdida. Y que quizás nos resultaba importante.
_
Yo viajo para encontrarme esos lugares. Sí, lo sé, he dicho viajo. No me quedo en casa. En el sofá o en el sillón. Ante la tableta o el televisor. Aunque igualmente podrían aparecerme ahí. Aunque en ocasiones, o quizás siempre, los aceche desde ellos. Viajo para encontrarme con algo que ya existe. Que es mío. Para reconocerme en un lugar del que no sé nada. Por eso sospecho de los que necesitan conocer a la gente. Los que ya no conciben el viaje, esos turistas contemporáneos, si no pueden sumergirse en sus costumbres, en sus tradiciones, si no pueden entrar en contacto con sus habitantes, conocer sus necesidades, su identidad. Prefiero sospechar que buscan porque no hay nada dentro de ellos. Prefiero acusarlos aunque seguramente no tengan culpa de nada. Yo por mi parte no quiero conocer a la gente. Conozco a la que me es próxima, a la que vive cerca de mí, y con frecuencia es más de lo que puedo soportar. No quiero conocer sus lugares. No me importa su nombre ni saber nada de ellos. Ni que me los enseñen, ni que me los expliquen. Me basta reconocerlos. Un instante esquivo, que nunca sabré cuando va a suceder.
A la espera deseo recorrerlos como un extranjero, sin palabras, sin explicaciones, sin sugerencias, sin conocimiento. Otros tendrán sus necesidades. Parece que yo tengo esa.
Pero algo nos recuerda que hemos estado allí. Quizás la atmósfera. Quizás la neblina o la lluvia persistente. Iguales a otras que un día contemplamos y ya habíamos olvidado. Quizás su silencio, la ausencia casi de personas.
Hablo de lugares que ya conozco. Lugares que visito. Pero no por rutina sino por necesidad. Lugares para los que he de arrancar tiempo, horas, minutos, segundos, de donde no tengo. Luego las personas de carne y hueso, los que tienen ojos y sentimientos, me miran mal porque no se lo he dedicado a ellos. Por ejemplo los museos. Tienen paredes y tienen techo pero porque alguien decidió que había que cubrirlos. Tienen pasillos y tienen salas pero por mí podrían ser un revoltijo indiscernible. Tienen vigilantes y visitantes y en ninguno de ellos reparo. Están construidos con ladrillo o con hormigón o con acero pero no me importa. Hay quien defiende que deberían ser neutros o estar iluminados sabiamente. Que sus formas no pueden ser caprichosas, que deben poseer una razón. Hay quien estudia sus condiciones térmicas y su humedad. Pero por mí podrían estar en un sótano o en una torre. O en mitad de una autopista. Son una condición. Que como si una isla nos habitase, descubren, sin que sepamos predecir cómo, cuándo, algo que ya estaba en nosotros, oculto o escondido y que cuando se retira el agua, surge firme, sólido. Creemos que acudimos a iluminarnos con sus figuras, con sus formas, con sus conceptos, con sus lecciones, con todo lo que tienen que mostrarnos y desconocemos, pero con frecuencia nos sorprenden simplemente destapando algo que ya estaba ahí, en nuestro interior, que teníamos agazapado y que por fin respiramos al observarlo cobrar vida nuevamente.
Yo, he de reconocerlo, recorro los museos al revés de cómo me indican. Hay en ello una intención de molestar probablemente, aunque sólo me moleste a mí mismo, de hacer siempre lo contrario de lo que me dicen, aunque no cierre mis oídos a las explicaciones ajenas, pero probablemente también una intuición acertada. Allí donde alguien ha diseñado un camino para enseñarme una lección desciendo a los arcenes. Allí donde alguien cobra por dar una interpretación yo me dirijo a la sala contigua. Podría parecer que no quiero aprender nada. Que a pesar de estar presente no quiero observar lo que me rodea. Pero quizás no es así. Quizás por eso, porque me tomo la libertar de rehuir la explicación institucional sin remordimiento alguno, no sospecho de los que exigen sus guías y visitas concertadas, de los que buscan, y pagan por ello quizás, que les expliquen lo que están viendo. De los que podrían estar entretenidos con otras distracciones y sin embargo, acuden al contacto de lo que desconocen para acabar advirtiendo quizás algo que no sabían, que no estaba en ellos o para acabar reconociendo justo lo contrario, algo que latía en su interior. No actúan como yo pero no creo que deba señalarlos con el dedo. En realidad podría parecer que no estoy interesado en la explicación institucional aunque las instituciones saben muy bien de qué hablan, en ocasiones tan bien que hay hasta que protegerse de lo que dicen. En realidad, puede parecer que no estoy interesado en lo que tienen que enseñarme pero sólo es una postura porque cuando me cruzo con los expertos no escucho lo que dicen en el instante pero leo con gusto antes y después, aunque no al mismo tiempo, aunque la distancia sólo sea de segundos, todas las explicaciones escritas que van dejando, con la convicción de que todo lo que contamine mis firmes convicciones acabará resultando útil. En realidad, no cierro los oídos a la explicación institucional, sino que desde la sala contigua la escucho aunque sólo a ratos y aprovechando que no tiene nada que ver con lo que observo. Y mezclo las reflexiones de su discurso con las que me provocan las obras que contemplo. Y a veces critico su discurso y a veces me admiro con él. Y a veces lo intercalo con lo que veo y siempre lo abandono cuando me apetece. No se trata en realidad más que de un modo de entender el museo. El museo como el lugar, sí esa afirmación tan raída, no de la explicación sino de las preguntas. Donde las obras no nos cuentan una historia sino muchas. Donde el discurso del artista –acertado- tiene tanto peso como el nuestro –equivocado-. Por ello prefiero las explicaciones antes o después pero no a la vez, no lo que la obra dice sino lo que sugiere. No el saber fijo. No la verdad sino la anécdota. Porque hay algo que me dice que lo que busco, que aquello por lo que viajo, por lo que me desplazo, no está exactamente en las palabras, en las explicaciones de los demás han sabido construir sino en mí, que basta agitarlo, removerlo, molestarlo, hurgar en su masa informe, para que finalmente aparezca. Porque hay algo que me dice que cuanto más desconocido, más extraño sea lo que tenga ante mí, cuanto menos fijo y sólido y establecido y firme sea lo que se me ofrece, más fácil será que se despierte lo que está oculto en mí, eso, sí, que parece que he ido a buscar.
Yo, he de reconocerlo, recorro los museos al revés de cómo me indican. Hay en ello una intención de molestar probablemente, aunque sólo me moleste a mí mismo, de hacer siempre lo contrario de lo que me dicen, aunque no cierre mis oídos a las explicaciones ajenas, pero probablemente también una intuición acertada.
Hablo de lugares que ya conozco. Por ejemplo los espacios. Espacios cuyas virtudes nadie nos enseñó pero supimos apreciar. Que nunca fuimos capaces de describir, de cuyas logros, características nada podríamos decir, pero sin embargo supimos ver. Que todavía nadie nos había instruido sobre cómo construir pero ya alcanzábamos a disfrutar. Espacios en los que probablemente ya nos reconocíamos cuando aún no entendíamos nada de arquitectura. De los que quizás ya lo sabíamos todo cuando aún no sabíamos nada.
Lugares en los que, cuando nos rodean, resulta tan importante la luz con que están bañados o la lluvia que los golpea, aunque no estuviesen pensados quizás para esa luz o esa lluvia. El buen o mal humor con que nos acercamos contaminados a ellos aunque nadie pensó que nuestro estado pudiese tener alguna relevancia en ellos. Las palabras que no sólo nosotros hemos dicho sino que otros han pronunciado y bajo cuyo prisma no podemos evitar recorrerlos.
Lugares que luego hemos aprendido a mirar pero que en cierto modo no nos hemos tenido que molestar en entender. Porque de forma inconsciente, quizás afortunadamente, ya habíamos advertido sus virtudes antes y todas las explicaciones, los razonamientos, se han ido no en aprender a mirar sino en comprender esas impresiones, no en descubrir qué de entre todo lo que teníamos ante nosotros era importante sino porqué eso que era importante lo era, por qué esa impresión no buscada tenía sentido. En descubrir lo que de algún modo ya sabíamos pero había que rascar y cuestionar e indagar para comprender, para discernir sus matices, para ser capaz de expresarlo. ¿No es eso lo que nos permite entendernos con los legos, lo que nos da a pie a los que disponemos de conocimiento a comunicarnos con los que carecen de ellos? Que la materia en la que estamos especializados, que consume nuestro tiempo, que concita nuestro interés, en la que acumulamos destrezas y erudición, ellos, sin saber nada, también la conocen.
Yo proclamo mi vínculo con esos espacios. Viajo siempre en la dirección que ellos marcan.
Por eso sospecho de los que tienen suelos, techos, paredes, ventanas, puertas, chimeneas… Aunque sí, lo sé, es absurdo esperar que los espacios que recorremos no hayan sido construidos, no tengan forma. Sí, lo sé, es absurdo que no tengan suelos, techos…
Aunque puedan señalarme con su dedo cada vez que me protejo bajo un techo, cada vez que me apoyo en un muro.
Por eso me molesta cuando oigo hablar de tectónica, de vigas y de forjados y de pilares y de soportes y de orden constructivo y de voladizos y de protecciones solares y de cuerpos servidos y de cuerpos que sirven y de sentido común y de aprender de lo que otros han enseñado. Yo he estado en ese mundo. He mirado entre despieces. He serrado vigas de acero. He investigado entre uniones de planchas de metal. He levantado uno tras otro colosos de madera –y para ello he tenido que deslomarme- para ver qué había debajo. He trasteado entre módulos y he intentado explorar el rigor hasta dándole la vuelta como quien levanta la alfombra o introduce la mano de los cojines de un sofá con la esperanza de encontrar allí lo que otros afirman que existe pero no encuentra y debo decir que por ningún lado vi aparecer nada que tuviese ver con la arquitectura. Quizás sí con su construcción pero no, me temo, con su esencia, con lo que para mí es su esencia.
Por eso, aunque no hayan cometido ningún crimen, aunque no hayan hecho daño a nadie, aunque sus intenciones sean loables y sus fines honestos y posean buen corazón, sospecho de los artesanos, de los que necesitan tocar las cosas, de los que disponen de práctica y no osan emplear los materiales que utilizan para lo que no fueron concebidos, de los que precisan conocer las herramientas de las que se sirven -¿no huyó, como Jesús de Herodes, Loos de Viena, para acabar conduciendo de nuevo su rebaño a la misma ciudad de origen? ¿No es necesario saber muy bien cómo funcionan las cosas para al final no ser capaz de hacer ya nada con ellas?-… Aunque sí, lo sé, no se puede censurar a nadie por hacer lo correcto.
Por eso miró con desdén, aunque no debería quizás recriminarles nada, aunque quizás sólo buscan evitarse complicaciones, a los oficinistas. A quienes sólo esperan hacer bien las cosas. A quienes acuden dispuestos a aprender las lecciones que les enseñan y las repiten sin mover una coma, a los que no se preguntan nunca por el sentido de lo que escuchan. A quienes piensan que las casas se construyen poniendo un ladrillo al lado de otro, una cubierta sobre unas paredes, un forjado sobre otro. Tal como nos enseñaron en las escuelas. Con orden y dedicación. A quienes desean tener obligaciones para poder cumplir el expediente y retirarse satisfechos a sus aposentos. Aunque sí, es cierto, no se trata más que de una alternativa, una manera de entender la vida tan válida como la nuestra. Y no deberíamos presionarlos por ello. Si bien es cierto que quienes tienen por costumbre remangarse las chaquetas y ponerse sendas gomas en las mangas dobladas de sus camisas blancas para poder trabajar sin interrupciones tienen una extraña capacidad para arrastrarnos con sus redes, para incitarnos a descender a sus mundos sin aspiraciones, para exigirnos que no alteremos con nuestras complicaciones sus habitaciones sin imprevistos.
Por eso miro con aprensión a los subalternos. A los que ejecutan lo que les mandan. A quienes sólo ansían hacer bien su labor. Cumplir. Satisfacernos. Y no sólo hacer bien su trabajo sino que quien les manda advierta que lo han hecho bien –nada les frustraría más que no se advirtiese que son ellos los responsables de ese encargo bien resuelto-. A aquellos que son capaces de ignorar los efectos de sus acciones siempre que una vez concluidas reciban su felicitación. Sí, lo sé, todos de un modo u otro, en un momento u otro, somos así. A quienes nos adulan y nos elogian y matarían con gusto sólo por provocar nuestra sonrisa, por cumplir una orden. Y se olvidan de que existe otro placer, el de las cosas que podemos disfrutar desde la distancia, aunque hayan salido de nuestros dedos, como si no fueran nuestras.
Y sospecho sobre todo de quienes quieren reducir la arquitectura a los materiales con que se construye. Al cumplimiento de reglas y códigos y dictados y creen que así van a tenerlo todo controlado. De quienes buscan la sinceridad de sus construcciones y se centran tanto en lo que manipulan, en lo que tienen entre sus manos, en el modo en que se elabora lo que han concebido, que se acaban olvidando que no solo se construye con lo que hay entre los dedos.
-¿no huyó, como Jesús de Herodes, Loos de Viena, para acabar conduciendo de nuevo su rebaño a la misma ciudad de origen? ¿No es necesario saber muy bien cómo funcionan las cosas para al final no ser capaz de hacer ya nada con ellas?-…
Yo espero otra cosa de los espacios. Así me enseñaron a mirarlos en cierto modo –sí, aunque ya sabía verlos-. Los que fueron mis maestros. Con una mirada que no sabía nada de materia, de materiales o elementos constructivos. Que sabía que la arquitectura no se construye con materia, con materiales o elementos constructivos. Aunque luego esos mismos maestros se hayan empeñado en ensalzar sólo lo que tiene materia, materiales, elementos constructivos. De lugares que no se construyen pero están. Que no sólo existen sino que se sienten. Que son reales pero nos permiten pensarlos. Que a veces nos atraen, a pesar de ser antiguos, por su discurso, porque evidencian formas de entender la arquitectura idénticas a la nuestra cuando estas no eran habituales y otras, sin embargo, porque pertenecen a nuestra memoria, porque nos despiertan algún recuerdo y otras más porque nada nos une a ellos y no pretenden afirmar que sí. Que a veces nos entran por la vista y otras por la razón. Que a veces nos subyugan por sus formas físicas y otras por lo que los rodea, por el modo en que respetan aquello que no forma parte de su ámbito. Que a veces nos seducen por su presencia y otras por la manera en que se ocultan. Pero que casi nunca son el resultado de aplicar rutinariamente un vocabulario, de cumplir cansinamente gramáticas, de seguir insulsamente dictados.
No tengo ninguna necesidad de que los espacios se sostengan físicamente, de comprender que se sostienen físicamente, de que me enseñen que se sostienen físicamente. Mientras no me aplasten y pueda seguir recorriéndolos –incluso aunque me aplasten y no pueda seguir recorriéndoles pero sí sintiéndolos-, observándolos, entendiéndolos –siempre en la dirección contraria a la que marcan los demás, eso sí-. Aunque alguien me trate de convencer de lo opuesto, ocurre siempre que me basta con que me causen alguna impresión. Con que me transmitan algo. Que encuentre en ellos lo que ya sé. Espacios donde el autor no sólo posea conocimientos sino que además no necesite mostrármelos.
Hablo de espacios. No de aparejadores no de obreros o conserjes. No de lo que yo entiendo por aparejadores, obreros, conserjes.
Puedo concebir por supuesto que otros tengan la inclinación opuesta. Desde luego no es la mía.